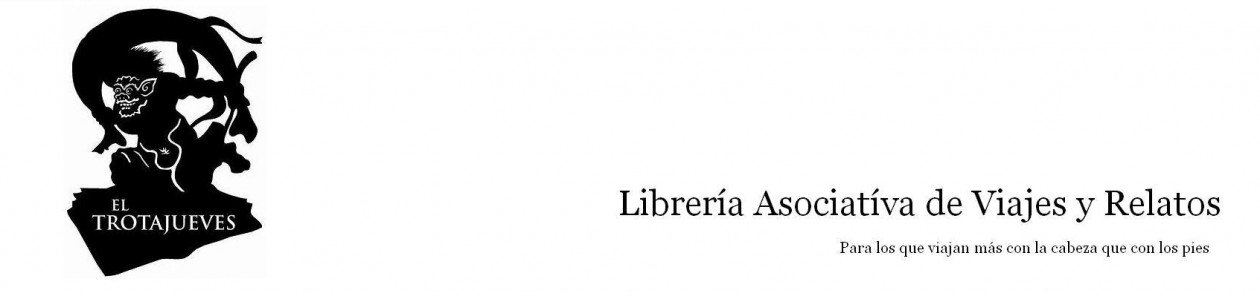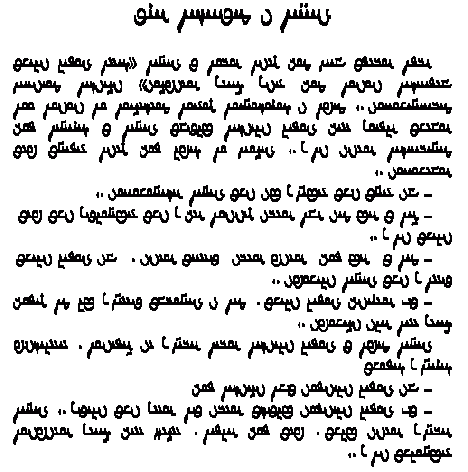En esta sección os ofreceremos los cuentos
usados en nuestras actuaciones y tertulias.
CUENTOS DE SIEMPRE,
CUENTOS PARA SIEMPRE
CUENTOS DESDE SIEMPRE
SIEMPRE CUENTOS
CUENTOS… …ENCUENTROS
…ENCUENTROS
****
CARLOS SALEM
VENTANAS
Para Alejandra Zina
Cuando era niño, él vio a un hombre tropezar junto a una alta ventana.
Lo vio caer como un pájaro que olvidó la forma de volar.
Lo vio roto en el suelo.
Y juró emplear su vida en evitar esos peligros y se dedicó a cerrar cuanta ventana abierta hallaba a su paso.
Cuando era niña, ella vio a una mujer gritando muda tras una ventana cerrada, mientras el fuego le lamía el cuerpo y la ropa.
La vio golpear con urgencia de suspiro la ventana trabada.
La vio encenderse y arder.
Y juró emplear su vida en evitar esos peligros y de dedicó a ir abriendo cuanta ventana cerrada hallaba a su paso.
Él tuvo problemas y fue perseguido en su juventud, porque a la gente le agrada creer que es dueña de abrir sus ventanas. Fue tratado de loco y de fanático, pero su libro, “Cerradas y bien cerradas”, se convirtió en un éxito de ventas y en torno a sus ideas surgió un partido político que fue ganando adeptos entre los sectores más conservadores de la población.
Ella tuvo problemas y fue perseguida en su juventud, porque a la gente le agrada creer que cerrando sus ventanas se protege de algo. Fue tratada de loca y de fanática, pero su canción, “Ábrela, para que pueda entrar”, se convirtió en un himno y vendió millones de discos y en torno a sus ideas surgió un partido político entre los sectores más radicales de la población.
Ajeno a todo, él salía a cerrar ventanas por las noches.
Ajena a todo, ella salía por las noches, para abrir ventanas.
Y frente a una ventana se conocieron.
Ella acababa de abrirla.
Él la cerró.
Ella abrió los ojos.
Él cerró la boca para no decir lo que le ardía.
Ella le invitó a cenar y se rió de buena gana cuando él le abrió la puerta del coche.
Después, mucho después, él olvidó cerrar la ventana de su casa y ella olvidó abrir las manos que le encerraban el cabello a puñados.
Al amanecer, soñaron las vidas posibles y explicaciones para sus respectivos acólitos.
Después del desayuno llegaron a un acuerdo y se amaron, renunciando a la gloria y al poder, y gloriosamente, pudieron.
Sus seguidores entraron en guerra y el país se bañó en sangre. Cuando los dos bandos vieron la derrota inminente, buscaron culpables y los condenaron a los dos por alta traición.
Él murió cuando incendiaron su casa y aunque estaba en un bajo, no alcanzó a saltar por la ventana, que estaba cerrada.
Ella murió al tirarse por la ventana abierta desde un alto edificio, cuando la acorralaron.
Un funcionario sensible o ahorrador los enterró juntos en una tumba discreta.
No hace mucho, reivindicaron su historia y se hicieron películas sobre ellos y se escribieron libros. El Gobierno decidió levantarles un monumento y la oposición estuvo de acuerdo.
Lo proyectó un artista de vanguardia, con un presupuesto tan grande como su obra: una inmensa, colosal ventana de cien metros de altura, emplazada en el centro de la capital del país. Y todos estuvieron de acuerdo.
Pero no hubo entendimiento sobre cómo debería estar la ventana: ¿Abierta o cerrada?
Recrudece la tensión.
La guerra, dicen, en inminente.
La tumba discreta no tiene ventanas.
*****
JORGE BUCAY
LA PRINCESA BUSCA MARIDO
Había una vez una princesa, que quería encontrar un esposo digno de ella, que la amase verdaderamente. Para lo cual puso una condición: elegiría marido entre todos los que fueran capaces de estar 365 días al lado del muro del palacio donde ella vivía, sin separarse ni un solo día. Se presentaron centenares, miles de pretendientes a la corona real. Pero claro al primer frío la mitad se fue, cuando empezaron los calores se fue la mitad de la otra mitad, cuando empezaron a gastarse los cojines y se terminó la comida, la mitad de la mitad de la mitad, también se fue.
Habían empezado el primero de Enero, cuando entró Diciembre, empezaron de nuevo los fríos, y solamente quedó un joven. Todos los demás se habían ido, cansados, aburridos, pensando que ningún amor valía la pena. Solamente éste joven que había adorado a la princesa desde siempre, estaba allí, anclado en esa pared y ese muro, esperando pacientemente que pasaran los 365 días. La princesa que había despreciado a todos, cuando vio que este muchacho se quedaba empezó a mirarlo, pensando, que quizás ese hombre la quisiera de verdad. Lo había espiado en Octubre, había pasado frente a él en Noviembre, y en Diciembre, disfrazada de campesina le había dejado un poco de agua y un poco de comida, le había visto los ojos y se había dado cuenta de su mirada sincera. Entonces le había dicho al rey:
– Padre, creo que finalmente vas a tener un casamiento, y que por fin vas a tener nietos, este es el hombre que de verdad me quiere.
El rey se había puesto contento y comenzó a prepararlo todo. La ceremonia, el banquete e incluso, le hizo saber al joven, a través de la guardia, que el primero de Enero, cuando se cumplieran los 365 días, lo esperaba en el palacio porque quería hablar con él.
Todo estaba preparado, el pueblo estaba contento, todo el mundo esperaba ansiosamente el primero de Enero. El 31 de Diciembre, el día después de haber pasado las 364 noches y los 365 días allí, el joven se levantó del muro y se marchó. Fue hasta su casa y fue a ver a su madre, y ésta le dijo:
– Hijo querías tanto a la princesa, estuviste allí 364 noches, 365 días y el último día te fuiste. ¿Qué pasó?, ¿No pudiste aguantar un día más?
Y el hijo contestó:
– ¿Sabes madre? Me enteré que me había visto, me enteré que me había elegido, me enteré que le había dicho a su padre que se iba a casar conmigo y, a pesar de eso, no fue capaz de evitarme una sola noche de dolor, pudiendo hacerlo, no me evitó una sola noche de sufrimiento. Alguien que no es capaz de evitarte una noche de sufrimiento no merece de mi, Amor, ¿verdad madre?
Cuando estás en una relación, y te das cuenta de que pudiendo evitarte una mínima parte de sufrimiento, el otro no lo hace es, porque todo se ha terminado.
*****
ALBERTO MORAVIA
EL RORRO
Un día que estaba yo de malas, y aquella buena señora del Socorro Madrileño me preguntó por qué echábamos tantos hijos al mundo, le contesté:
-Si tuviéramos dinero, por la noche iríamos al cine… pero como no lo tenemos, nos vamos a la cama, y así nacen los hijos.
La señora se sintió incómoda y se marchó sin soltar palabra. Mi marido me regañó porque, según él, no conviene decir siempre la verdad, y menos siendo pobres.
Cuando era joven y todavía no estaba casada, me divertía leyendo los sucesos en el periódico, todas las desgracias que le pueden suceder a la gente, como robos, asesinatos, suicidios o accidentes de tráfico. Y, entre todas estas desgracias, la única que me parecía imposible que pudiera pasarme a mí era la de convertirme en lo que el periódico llamaba un «caso lastimoso»; es decir, una persona tan desgraciada que da pena, sin necesidad de ninguna desgracia especial, así, por el solo hecho de existir. Era joven y no sabía lo que es cargar con una familia numerosa. Pero hoy veo que me he convertido precisamente en un «caso lastimoso». Leía, por ejemplo: «viven en la más negra miseria». Pues bien, yo vivo en la más negra miseria. O bien: «viven en una casa que de casa no tiene más que el nombre». Pues bien, yo vivo con mi marido y mis seis hijos en un cuartucho cubierto de colchones y, cuando llueve, el agua va y viene como en el mar. O también: «la desdichada, al saber que estaba embarazada, tomó la criminal decisión de deshacerse del fruto de su amor». Pues bien, esta decisión la tomamos mi marido y yo, cuando descubrí que estaba preñada por séptima vez. En cuanto diera a luz, abandonaríamos al recién nacido en una iglesia.
A mediados de diciembre fui a parir al hospital. Para el veinticuatro ya estaba bastante restablecida, de manera que abandonaríamos al nene en Nochebuena, durante la misa del gallo, porque esa noche las iglesias están llenas y encontrarían pronto al niño, que no tendría tiempo de pasar frío. Aún así, le envolví en un montón de trapos, y nos pusimos en camino. Yo, para disimular mi pena, empecé a hablar sin parar. Dije que teníamos que encontrar una iglesia donde fuera gente rica, porque si al bebé lo encontraba alguien tan pobre como nosotros, más valía que nos lo quedáramos. Dije también que quería que la iglesia estuviera consagrada a la Virgen, porque la Virgen había tenido un hijo y entendería ciertas cosas. Yo conocía una iglesia así. Era pequeña, toda pintada de amarillo, con muchas capillas. La misa aún no había empezado, y casi no había gente. De pronto entró una señorita alta y rubia, vestida de rojo. Forzando un poco su falda estrecha se arrodilló, rezó un minuto como mucho, se santiguó y salió sin mirarnos. Dije repentinamente:
-No, aquí no… Por aquí viene gente como esta señorita, que tiene prisa por ir a divertirse. Vámonos.
Caminamos un buen trecho y entramos en otra iglesia. Esta era más grande que la anterior, y estaba casi a oscuras. Había bastante gente y me pareció que todos eran personas acomodadas. Estaban cantando villancicos. Yo pensé que eso era bueno, porque nadie se fijaría en nosotros. Mi marido me preguntó, en voz baja:
-¿Lo dejamos aquí?
Le dije que sí. Fuimos a una capilla lateral, muy oscura. No había nadie. Cubrí el rostro del bebé con el borde de la manta en la que estaba envuelto y lo dejé sobre un banco. Luego me arrodillé y empecé a rezar, con la cara entre las manos. Por fin me levanté y me alejé de la capilla.
Cuando ya me acercaba a la puerta de la iglesia, una voz me sobresaltó:
-Señora, se ha dejado un paquete en aquel banco.
-Ah, sí -dije-. Gracias…, lo había olvidado.
En resumen, recogimos el bulto y salimos de la iglesia más muertos que vivos.
Nos dirigimos a otra iglesia, espaciosa y sombría. Decidí que era el lugar adecuado. La misa del gallo estaba terminando. Me encaminé a una de las capillas laterales y dejé a mi hijo sobre un banco, sin besarle, sin rezar, sin santiguarme. Me apresuré hacia la puerta. Pero apenas había dado unos pasos cuando se oyó un llanto desesperado. Era la hora de comer del niño, que lloraba porque tenía hambre. Perdí la cabeza y, sin pensar en dónde estaba, cogí al bebé en brazos, me desabroché y me puse a darle el pecho. Pero apenas había sacado la teta, una voz empezó a gritar:
-¡Esas cosas no se hacen en la casa de Dios! ¡Fuera, desvergonzada, a la calle!
Bueno, salimos también de aquella iglesia y terminé de dar la teta al crío sentada en un banco de la calle. Por fin el niño estuvo saciado y se durmió de nuevo.
Estábamos cansados. Caminamos un poco al azar. En una callecita de hermosas mansiones vimos un coche gris aparcado. Mi marido tuvo una inspiración, fue hasta el coche, accionó el picaporte y la portezuela se abrió.
-¡Rápido! -me dijo- este es el momento… ponlo en el asiento de atrás.
Lo hice sin pensar, cerramos el coche y nos alejamos por la callecita.
En una plaza cercana no pude más y me eché a llorar. Mi marido preguntó qué me pasaba, y le dije la verdad, que sentía la falta del niño en el pecho, donde mamaba. Seguí llorando un rato. De pronto me enderecé y dije:
-Oye, me lo he pensado mejor. Volvamos al coche y recojamos al bebé. Quiero decir que nos lo quedamos. Total, uno más o uno menos…
Él asintió, y volví corriendo al coche. Cuando iba a abrir la portezuela, un hombre de mediana edad, bajo, autoritario, salió de un portal, gritando:
-¡Eh! ¿Qué busca en mi automóvil?
-Quiero lo mío -dije sin mirarle, cogiendo al niño.
Me preguntó, de muy malos modos, qué era lo que estaba robando en su coche. Me enfrenté con él:
-¿Quién te quita nada? No tengas miedo, nadie te va a quitar nada.
-Pero ese bulto que te llevas…
-No es un bulto, es mi hijo, ¡mira! -descubrí la cara del niño, y luego continué-. Tú, con tu mujer, no podrías hacer un niño como este ni aunque volvieras a nacer… Y no te atrevas a ponerme las manos encima, porque gritaré y llamaré a la policía, y les diré que querías robarme a mi hijo.
En resumidas cuentas, le dije tantas y tales cosas, que al hombre casi le da un ataque. Por último, sin prisa, me reuní con mi marido en la entrada de la callecita. Caminaba con la cabeza muy alta, y con mi hijo en los brazos.
MARIO BENEDETTI
CLEOPATRA
El hecho de ser la única mujer entre seis hermanos me había mantenido siempre en un casillero especial de mi familia. Mis hermanos me tenían (todavía me tienen) afecto, pero se ponían bastante pesados cuando me hacían bromas sobre la insularidad de mi condición femenina. Entre ellos se intercambiaban chistes, de los que por lo común yo era la destinataria, pro pronto se arrepentían, especialmente cuando yo me echaba a llorar, impotente, y me acariciaban o me besaban o me decían: Pero, Mercedes, ¿nunca aprenderás a no tomarnos en serio?
Mis hermanos tenían muchos amigos, entre ellos Dionisio y Juanjo, que eran simpáticos y me trataban con cariño, como si yo fuese una hermanita menos. Pero también estaba Renato, que me molestaba todo lo que podía, pero sin llegar nunca al arrepentimiento final de mis hermanos. Yo lo odiaba, sin ningún descuento, y tenía conciencia de que mi odio era correspondido.
Cuando me convertí en una muchacha, mis padres me dejaban ir a fiestas y bailes, pero siempre y cuando me acompañaran mis hermanos. Ellos cumplían su misión cancerbera con libertad, ya que, una vez introducidos ellos y yo en el jolgorio, cada uno disfrutaba por su cuenta y sólo nos volvíamos a ver cuando venían a buscarme para la vuelta a casa.
Sus amigos a veces venían con nosotros, y también las muchachas con las que estaban más o menos enredados. Yo también tenía mis amigos, pero en el fondo habría preferido que Dionisio, y sobre todo Juanjo, que me parecía guapísimo, me sacaran a bailar y hasta me hicieran alguna “proposición deshonesta”. Sin embargo, para ellos yo seguía siendo la chiquilla de siempre, y eso a pesar de mis pechitos en alza y de mi cintura, que tal vez no era de avispa, pero sí de abeja reina. Renato concurría poco a esas reuniones, y, cuando lo hacía, ni nos mirábamos. La animadversión seguía siendo mutua.
En el carnaval de 1958 nos disfrazamos todos con esmero, gracias a la espontánea colaboración de mamá y sobre todo de la tía Ramona, que era modista. Así mis hermanos fueron, por orden de edades: un mosquetero, un pirata, un cura párroco, un marciano y un esgrimista. Yo era Cleopatra, por sí alguien no se daba cuenta, a primera vista, de a quién representaba, llevaba una serpiente de plástico que me rodeaba el cuello. Ya sé que la historia habla de un áspid, pero a falta de áspid, la serpiente de plástico era un buen sucedáneo. Mamá estaba un poco escandalizada porque se me veía el ombligo pero uno de mis hermanos la tranquilizó: No te preocupes, viaja, nadie se va a sentir tentado por ese ombliguito de recién nacido. A esa altura yo ya no lloraba con sus bromas, así que le di al descarado un puñetazo en pleno estómago, que lo dejó sin habla por un buen rato. Rememorando viejos diálogos, le dije: Disculpá, hermanito, pero no es para tanto, ¿cuándo aprenderás a no tomar en serio mis golpes de karate?
Nos pusimos cartas o antifaces. Yo llevaba un antifaz dorado, para no desentonar con la pechera áurea de Cleopatra. Cuando ingresamos en el baile (era un club de Malvín) hubo murmullos de asombro, y hasta aplausos. Parecíamos un desfile de modelos. Como siempre nos separamos y yo me divertí de lo lindo. Bailé con un arlequín, un domador, un paje, un payaso y un marqués. De pronto, cuando estaba en plena rumba con un chimpancé, un cacique piel roja, de buena estampa, me arrancó de los peludos brazos del primate y ya no me dejó en toda la noche. Bailamos tangos, más rumbas, boleros, milongas, y fuimos sacudidos por el recién estrenado seísmo del rock-and-roll. Mi pareja llevaba una careta muy pintarrajeada, como correspondía a su apelativo de Cara Rayada.
Aunque forzaba una voz de máscara que evidentemente no era la suya, desde el primer momento estuve segura de que se trataba de Juanjo (entre otros indicios, me llamaba por mi nombre) y mi corazón empezó a saltar al compás de ritmos tan variados. En ese club nunca contrataban orquestas, pero tenían un estupendo equipo sonoro que iba alternando los géneros, a fin de (así lo habían advertido) conformar a todos. Como era de esperar, cada nueva pieza era recibida con aplausos y abucheos, pero en la siguiente era todo lo contrario: abucheos y aplausos. Cuando le llegó el turno al bolero, el cacique me dijo: Esto es muy cursi, me tomó de la mano y me llevó al jardín, a esa altura colmado de parejas, cada una en su rincón de sombra.
Creo que ya era hora de que nos encontráramos así, Mercedes, la verdad es que te has convertido en una mujercita. Me besó sin pedir permiso y a mí me pareció la gloria. Le devolví el beso con hambre atrasada. Me enlazó por la cintura y yo rodeé su cuello con mis brazos de Cleopatra. Recuerdo que la serpiente me molestaba, así que la arranqué de un tirón y la dejé en un cantero, con la secreta esperanza de que asustara a alguien.
Nos besamos y nos besamos, él murmuraba cosas lindas en mi oído. También acariciaba de vez en cuando, y yo diría que con discreción, el ombligo de Cleopatra y tuve la impresión de que no le pareció el de un recién nacido. Ambos estábamos bastante excitados cuando escuché la voz de uno de mis hermanos: había llegado la hora del regreso. Mejor te hubieras disfrazado de Cenicienta, dijo Cara Rayada con un tonito de despecho, Cleopatra no regresaba a casa tan temprano. Lo dijo recuperando su verdadera voz y al mismo tiempo se quitó la careta. Recuerdo ese momento como el más desgraciado de mi juventud. Tal vez ustedes lo hayan adivinado: no era Juanjo sin Renato. Renato, que despojado ya de su careta de fabuloso cacique,, se había puesto la otra máscara, la de su rostro real, ésa que yo siempre había odiado y seguí por mucho tiempo odiando. Todavía hoy, a treinta años de aquellos carnavales siento que sobrevive en mí una casi imperceptible hebra de aquel odio. Todavía hoy, aunque sea mi marido.
****
LA NOCHE DE LOS FEOS
Ambos somos feos. Ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido. Desde los ocho años, cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz, ocurrida a comienzos de mi adolescencia.
Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento, que sólo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizá eso nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro.
Nos conocimos a la entrada del cine, haciendo cola para ver en la pantalla a dos hermosos cualesquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos sin simpatía pero con oscura solidaridad; allí fue donde registramos, ya desde la primera ojeada, nuestras respectivas soledades. En la cola todos estaban de a dos, pero además eran auténticas parejas: esposos, novios, amantes, abuelitos, vaya uno a saber. Todos -de la mano o del brazo- tenían a alguien. Sólo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas.
Nos miramos las respectivas fealdades con detenimiento, con insolencia, sin curiosidad. Recorrí la hendidura de su pómulo con la garantía de desparpajo que me otorgaba mi mejilla encogida. Ella no se sonrojó. Me gustó que fuera dura, que devolviera mi inspección con una ojeada minuciosa a la zona lisa, brillante, sin barba, de mi vieja quemadura.
Por fin entramos. Nos sentamos en filas distintas, pero contiguas. Ella no podía mirarme, pero yo, aun en la penumbra, podía distinguir su nuca de pelos rubios, su oreja fresca bien formada. Era la oreja de su lado normal.
Durante una hora y cuarenta minutos admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la suave heroína. Por lo menos yo he sido siempre capaz de admirar lo lindo. Mi animadversión la reservo para mi rostro y a veces para Dios. También para el rostro de otros feos, de otros espantajos. Quizá debería sentir piedad, pero no puedo. La verdad es que son algo así como espejos. A veces me pregunto qué suerte habría corrido el mito si Narciso hubiera tenido un pómulo hundido, o el ácido le hubiera quemado la mejilla, o le faltara media nariz, o tuviera una costura en la frente.
La esperé a la salida. Caminé unos metros junto a ella, y luego le hablé. Cuando se detuvo y me miró, tuve la impresión de que vacilaba. La invité a que charláramos un rato en un café o una confitería. De pronto aceptó.
La confitería estaba llena, pero en ese momento se desocupó una mesa. A medida que pasábamos entre la gente, quedaban a nuestras espaldas las señas, los gestos de asombro. Mis antenas están particularmente adiestradas para captar esa curiosidad enfermiza, ese inconsciente sadismo de los que tienen un rostro corriente, milagrosamente simétrico. Pero esta vez ni siquiera era necesaria mi adiestrada intuición, ya que mis oídos alcanzaban para registrar murmullos, tosecitas, falsas carrasperas. Un rostro horrible y aislado tiene evidentemente su interés; pero dos fealdades juntas constituyen en sí mismas un espectáculos mayor, poco menos que coordinado; algo que se debe mirar en compañía, junto a uno (o una) de esos bien parecidos con quienes merece compartirse el mundo.
Nos sentamos, pedimos dos helados, y ella tuvo coraje (eso también me gustó) para sacar del bolso su espejito y arreglarse el pelo. Su lindo pelo.
«¿Qué está pensando?», pregunté.
Ella guardó el espejo y sonrió. El pozo de la mejilla cambió de forma.
«Un lugar común», dijo. «Tal para cual».
Hablamos largamente. A la hora y media hubo que pedir dos cafés para justificar la prolongada permanencia. De pronto me di cuenta de que tanto ella como yo estábamos hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba traspasar la sinceridad y convertirse en un casi equivalente de la hipocresía. Decidí tirarme a fondo.
«Usted se siente excluida del mundo, ¿verdad?»
«Sí», dijo, todavía mirándome.
«Usted admira a los hermosos, a los normales. Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha, a pesar de que usted es inteligente, y ella, a juzgar por su risa, irremisiblemente estúpida.»
«Sí.»
Por primera vez no pudo sostener mi mirada.
«Yo también quisiera eso. Pero hay una posibilidad, ¿sabe?, de que usted y yo lleguemos a algo.»
«¿Algo cómo qué?»
«Como querernos, caramba. O simplemente congeniar. Llámele como quiera, pero hay una posibilidad.»
Ella frunció el ceño. No quería concebir esperanzas.
«Prométame no tomarme como un chiflado.»
«Prometo.»
«La posibilidad es meternos en la noche. En la noche íntegra. En lo oscuro total. ¿Me entiende?»
«No.»
«¡Tiene que entenderme! Lo oscuro total. Donde usted no me vea, donde yo no la vea. Su cuerpo es lindo, ¿no lo sabía?»
Se sonrojó, y la hendidura de la mejilla se volvió súbitamente escarlata.
«Vivo solo, en un apartamento, y queda cerca.»
Levantó la cabeza y ahora sí me miró preguntándome, averiguando sobre mí, tratando desesperadamente de llegar a un diagnóstico.
«Vamos», dijo.
2
No sólo apagué la luz sino que además corrí la doble cortina. A mi lado ella respiraba. Y no era una respiración afanosa. No quiso que la ayudara a desvestirse.
Yo no veía nada, nada. Pero igual pude darme cuenta de que ahora estaba inmóvil, a la espera. Estiré cautelosamente una mano, hasta hallar su pecho. Mi tacto me transmitió una versión estimulante, poderosa. Así vi su vientre, su sexo. Sus manos también me vieron.
En ese instante comprendí que debía arrancarme (y arrancarla) de aquella mentira que yo mismo había fabricado. O intentado fabricar. Fue como un relámpago. No éramos eso. No éramos eso.
Tuve que recurrir a todas mis reservas de coraje, pero lo hice. Mi mano ascendió lentamente hasta su rostro, encontró el surco de horror, y empezó una lenta, convincente y convencida caricia. En realidad mis dedos (al principio un poco temblorosos, luego progresivamente serenos) pasaron muchas veces sobre sus lágrimas.
Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara, y pasó y repasó el costurón y el pellejo liso, esa isla sin barba de mi marca siniestra.
Lloramos hasta el alba. Desgraciados, felices. Luego me levanté y descorrí la cortina doble.

JORGE Y MARÍA
Él pagó la comida con la tarjeta de crédito y el camarero le devolvió equivocadamente la de una mujer, una tal María Contreras. Cuando la quiso localizar ya había salido del restaurante con la tarjeta de él. No hizo nada por arreglar la situación. Pensó que ya se encargaría ella, o que el asunto se resolvería solo. Atravesaba una época de odio a los trámites y no midió bien las consecuencias. Entre tanto, iba a todas partes con la tarjeta de crédito extraña en la cartera, como una identidad falsa, hasta que al tercer día se animó a usarla en un restaurante. Nadie advirtió, pese a su barba, que era muy improbable que se llamara María, lo que le impulsó a continuar, aunque sin abusar, con la misma liberalidad, o la misma avaricia, con que habría utilizado la propia. Quizá se excedió en una corbata absurda, de primavera, con demasiados colores, que no se habría atrevido a comprar en su personalidad de Jorge, que es como en realidad se llama, Jorge Contreras: tiene el mismo apellido que María, de ahí la confusión del camarero.
Al mes, recibió la habitual lista de gastos de su tarjeta de crédito y le sorprendió comprobar que tampoco María había derrochado el dinero: cinco o seis restaurantes, alguna tienda de ropa, un supermercado y un par de librerías. Tal vez una relación de gastos no sea una cosa muy íntima, pero su sensación, mientras la leía, era la de observar a María por el ojo de la cerradura. Ignoraba su aspecto y su edad, aunque mientras revisaba las fechas de las compras y los establecimientos, podía rehacer sus itinerarios. Un día ella entró en tres comercios de la calle Velázquez y en una librería de Juan Bravo, donde se gastó diez mil pesetas en música y literatura. Eso le humilló un poco, la verdad; pensó que quizá quería hacerse la culta. Por otra parte, cuando intentaba imaginar a la mujer revisando la cuenta de gastos de la tarjeta cambiada para averiguar los hábitos de consumo de él, crecía la humillación, pues éstos eran más bien convencionales. Siempre había aspirado a leer El Quijote y a escuchar ópera, pero finalmente escuchó El Quijote en la radio y leyó un folleto sobre ópera para poder opinar en público. Todo al revés.
Empezó a esperar ansioso las cartas del banco y luego analizaba minuciosamente cada artículo adquirido por ella. A veces iba a las tiendas en las que los había comprado para pisar el mismo suelo que María, y tomar en sus manos los objetos que quizá también había tocado ella. Durante todo este tiempo, María fue modificando sutilmente sus costumbres. Jorge creyó que ella se había vuelto más detallista, y en las últimas semanas no era raro que adquiriera flores o prendedores del pelo. Le gustaba imaginar que hacía todo eso para seducirle y comenzó a comprar también como si ella le observara, oculta, desde algún rincón de los establecimientos. Adquirió una colección de discos de música clásica y una pequeña biblioteca de títulos fundamentales, aunque todavía no había leído El Quijote. A veces compraba también ropa interior de mujer para que ella pensara que era un hombre dotado de esa clase de sensibilidad.
Podrían haberse pasado así la vida, coqueteando a través de sus datos bancarios e intercambiando facturas como si fueran besos, o caricias. Jorge hasta se quitó la barba con la idea fantástica de que de ese modo se parecía más a María Contreras. Pero un día fue a pagar unas braguitas y aunque nadie se atrevió a decirle que no era el titular de la tarjeta, le indicaron que estaba caducada. Y era verdad. Jamás pensó que una historia de amor tan extraordinaria pudiera terminar por un problema que hasta ese día Jorge creía que sólo afectaba a los yogures, la caducidad.
Al poco, debió de vencer también la tarjeta de él, porque recibió una nueva del banco, que como es lógico estaba ya a nombre de Jorge Contreras. Pero no la usó. Ese individuo nada tiene que ver con él. Pensaba que lo poco que él tenía de valor se lo quedó ella con su tarjeta caducada. Ahora es un cuerpo vacío, un traje colgado de una percha en una casa sin dueño. Pensó que quizá hubiera llegado el momento de leer El Quijote.
LOS PADRES MIENTEN
Mi hermano mayor me despertó a medianoche para revelarme el siguiente secreto:
—Dentro de poco te dirán que los Reyes Magos son los padres. Se lo dicen a todo el mundo al cumplir tu edad. No te lo creas. Los Reyes existen, pero como los mayores no saben el modo de explicar su existencia, dicen eso, que son los padres.
Mi hermano dormía en la cama de al lado. Nuestra relación no era ni buena ni mala, así que a veces nos llevábamos bien y a veces mal. Pero éramos cómplices de muchas cosas. Fumamos el primer cigarrillo juntos; hurtamos juntos también las primeras monedas del bolsillo de la chaqueta de mi padre; él me hacía los deberes de matemáticas y yo los de lengua… Dependíamos el uno del otro, en fin, en demasiadas cosas. Como decía aquél, dos que han robado caballos juntos están condenados a protegerse. La protección pasaba por hacernos este tipo de confidencias sobre las verdades básicas de la vida. Si los Reyes existían y él lo había averiguado, era mejor que yo lo supiera, por duro que resultara para mí.
Lo cierto es que yo ya había oído en el colegio rumores acerca de que Melchor, Gaspar y Baltasar eran los padres. Pero no les había prestado atención. Lo que no podía imaginarme era que los rumores procedieran de los adultos. Si ya les tenía poco respeto, lo perdieron del todo tras la revelación de mi hermano mayor.
En efecto, ese mismo año, cuando nos dieron las vacaciones de Navidad, mi madre me llamó un día y empezó a preguntarme qué pensaba yo de los Reyes Magos.
Le dije que les tenía en gran consideración (no de este modo, claro, no era un niño cursi), aunque no siempre me trajeran lo que les pedía, pues me hacía cargo de que había en el mundo muchos niños y que no podían complacer a todos. Mamá se quedó desconcertada, ya que lo normal, cuando a un chico se le quita la venda de los ojos en este asunto, es que el chico esté ya al cabo de la calle. Creo que estuvo a punto de desistir, pero finalmente tomó aire y me dijo que los Reyes Magos eran los padres.
—Se trata —añadió— de una mentira que mantenemos durante la infancia, porque la infancia es una época de ilusiones fantásticas, pero tú ya no tienes edad para creer en los Reyes. A tu hermano se lo dijimos también cuando cumplió tus años.
Mi hermano me había aconsejado que cuando me contaran la mentira de que los Reyes eran los padres, fingiera que me lo creía, pues de lo contrario les parecería un chico raro y me llevarían al psicólogo.
—Yo —añadió— también lo fingí. Como comprenderás, si ellos se quedan más tranquilos así, tampoco cuesta tanto darles gusto.
Hice, pues, como que me lo creía y me fui a mi cuarto a escribir la carta a los Reyes, una carta, por primera vez, clandestina. Ese año, habida cuenta de que ya era un chico mayor y que me hacía cargo de la situación mundial, que era un desastre, les pedí cosas más razonables que en otras ocasiones. Mi hermano puso mi carta en el mismo sobre que la suya y se encargó de echarlas al correo. Curiosamente, ése fue el primer año que me trajeron todo lo que les pedí.
Al regresar de las vacaciones de Navidad al colegio, comprobé que a todos los de mi clase les habían dicho que los Reyes eran los padres, y todos se lo habían creído.
Estuve a punto de sacarles de su error, pero mi hermano también me había dicho que ni se me ocurriera, porque me tomarían por loco. La conspiración para eliminar esa creencia de la cabeza de los chicos era prácticamente universal y resultaba ingenuo tratar de enfrentarse a ella, pese a las numerosas pruebas existentes, repartidas entre la Biblia, la Historia Sagrada y los propios hechos, pues lo cierto es que aun después de dejar de creer en los Reyes la gente continuaba recibiendo regalos.
Tuve la suerte, en fin, de mantener esa ilusión durante mucho más tiempo que mis compañeros. Si he de ser sincero, no recuerdo exactamente la edad en la que dejé de creer en los Reyes Magos, quizá cuando falleció mi hermano y en su funeral recordé esta historia fantástica que no sé cómo se le pudo ocurrir. Aunque también es cierto que una vez instalado en el mundo de los adultos comprobé que mentían tanto y de manera tan gratuita, que no sería raro que mi hermano llevara razón y que también hubieran mentido en esto. Este año, como todos desde aquella época, les escribí una carta clandestina (en mi casa ya no creen en los Reyes ni mis hijos) y me han traído de nuevo todo lo que les pedí.
UN CURIOSO INTERCAMBIO
Aquel hombre fue con su hijo, de cuatro años, a unos grandes almacenes para ver a los Reyes Magos, que tenían instalado un quiosco junto a la sección de juguetería. Había mucha gente y los servicios de seguridad estaban muy ocupados con tantas familias que habían ido a lo mismo. El hombre, que era algo claustrofóbico, empezó a sentirse mal entre las multitudes, de manera que a la media hora de soportar la asfixia y los empujones decidió marcharse.
Al llegar a la calle notó que el niño que llevaba de la mano no era el suyo. El niño y él se miraron perplejos, aunque ninguno de los dos dijo nada. La reacción inmediata del hombre fue regresar al tumulto para recuperar a su hijo. Pero cuando pensó que seguramente no lo encontraría en seguida, y que tendría que ir a la comisaría para poner una denuncia, decidió hacer como que no se había dado cuenta. Entraría en casa con naturalidad, con el niño de la mano, y sería oficialmente su mujer la primera en notar el cambio. Confiaba en que fuera ella la que se ocupara de toda la molesta tramitación para recuperar a un niño y devolver al otro.
Afortunadamente, el niño no daba señales de angustia. Caminaba, dócil, junto a él, como si también temiera que la aceptación de error fuera más complicada que su negación. Entonces, el hombre notó que el niño todavía llevaba en la mano la carta a los Reyes Magos. Le dio pena y buscó un buzón de correos asegurándole que de ese modo llegaría también a su destino. Después, para compensarle, le invitó a tomar chocolate con churros en una cafetería. Entró en casa con naturalidad y saludó a su mujer, que estaba viendo su programa favorito de televisión. El hombre esperaba que ella diera un grito y se pusiera inmediatamente a llamar a la policía mientras el fingía un desmayo para no tener que participar en todo el follón que sin duda se iba a hacer. Pero su mujer miró al niño y, después de unos segundos de duda, le dio un beso y le preguntó si había conseguido ver a los Reyes Magos.
-Hemos echado la carta en un buzón- respondió el niño.
-Bueno, también así les llegará -respondió la mujer regresando a su programa favorito de televisión.
También ella, al parecer, prefería hacer como que no se había dado cuenta para evitar las molestas complicaciones de aceptar el error. Además, si actuaba en ese momento, se perdía el final del programa. El hombre se quedó algo confuso, pero ya no podía dar marcha atrás, de manera que llevó al niño al dormitorio de su hijo y lo dejó jugando mientras se servía un whisky para relajar la tensión. Esa noche durmió mal, pensando que el niño se despertaría en cualquier momento llamando entre lágrimas a sus padres verdaderos. Cada vez que abría los ojos, espiaba la respiración de su mujer para ver si ella también estaba inquieta, pero no llegó a notar nada anormal. En cuanto al niño, durmió perfectamente, mejor que su propio hijo, que siempre solía despertarse dos o tres veces para pedir agua. Durante los siguientes días, aprovechando la hora del baño o el momento de ponerle el pijama, comprobó que el niño no tenía malformaciones. Se extrañaba de que los que se hubieran llevado a su hijo verdadero no hubieran salido aún en los periódicos o en la televisión denunciando el error. Pensó que se trataría también de una pareja algo tímida y enemiga de meterse en complicaciones.
El niño se adaptó bien al nuevo hogar, sin hacer en ningún momento omentarios que pusieran en peligro la estabilidad familiar. En muchos aspectos, era mejor que el hijo propio, pues comía sin necesidad de que le contaran cuentos y no se hacía pis en la cama. El hombre se acordaba a veces, con un poco de culpa, de su verdadero hijo, pero se le pasaba en seguida pensando que estaría perfectamente atendido por un matrimonio de clase media, como los que había visto en la cola de los Reyes Magos, que le cuidaría con la solicitud con la que él y su mujer se ocupaban del niño que les había tocado. Después de todo, los niños lo único que necesitan es afecto. A lo mejor hasta había dejado de hacerse pis en la cama al cambiar de ambiente, lo que sin duda le daría mayores dosis de seguridad.
Es cierto que el hombre llegó a dudar de sí mismo en alguna ocasión, pues todo iba tan bien, todo era tan normal, que a veces parecía imposible que se hubiera equivocado realmente de hijo. Con éste se llevaba mejor que con el verdadero, que estaba muy mal criado por su madre y era muy caprichoso. El nuevo le obedecía en todo y era muy raro que llorase si no le dejaban ver la televisión o le mandaran pronto a la cama. O sea, que se encariñó con él. Un día, después de Reyes, lo llevó al cine. Se trataba de una película de dibujos animados y había también más niños que en una macroguardería. El caso es que, sin saber cómo, al salir del cine observó con sorpresa que llevaba de la mano a su verdadero hijo. Seguramente, los niños habían visto a sus padres verdaderos y habían hecho el intercambio por su cuenta. Ninguno de los dos dijo nada. Cuando llegaron a casa, la madre, que estaba viendo la televisión, disimuló también. Los primeros días fue todo bien, pero en seguida volvió a hacerse pis en la cama y a hacer
follones a la hora de comer. El padre, para consolarse, pensaba con nostalgia en el otro hijo y llevaba todos los fines de semana al suyo a lugares donde había multitudes con la esperanza, nunca confesada, de que un nuevo error se lo restituyera.
Una historia de fantasmas
Cuando mi padre murió, encontré en uno de los cajones de su mesa de trabajo una caja de fósforos sin estrenar, aunque tenía 40 años o más. Me impresionó. Creo que el destino de los fósforos es arder como el de las estrellas apagarse. Aquellas cerillas, que habían escapado a su destino fatal, caían ahora en mis manos para crearme un dilema. Al principio supuse que sus cabezas estarían caducadas y que ya habrían perdido, en consecuencia, su oportunidad de arder. Pero luego pensé que quizá no, y que en tal caso yo era el instrumento del destino para que cumplieran su ciclo. Durante varios días jugué con la idea de encenderlas, pero siempre desistía por miedo, supongo, a que funcionaran, o quizá a que no funcionaran. Ninguna de las dos posibilidades resultaba tranquilizadora.
Anoche se fue la luz en casa. Estaba yo solo y no tenía con qué alumbrarme. Tras un rato de espera, me acordé de la caja de cerillas de mi padre y la busqué a tientas entre los objetos que llenan mi mesa de trabajo. Con el corazón en la garganta, saqué una y la froté sobre la lija. En seguida saltó una llamarada que tras estabilizarse empezó a alumbrar el espacio. Lo raro es que lo que se veía a su luz no era mi despacho, sino el de mi padre. Asombrado, mientras el rabo de la cerilla se consumía, vi cada uno de los rincones de aquella habitación en la que de pequeño tenía prohibida la entrada. Con el halo mortuorio característico del resplandor de los fósforos, observé la mesa sobre la que trabajaba mi padre, llena, por cierto, de fetiches también, como la mía, y un trozo de la raída alfombra llena de quemaduras de las colillas de tabaco. Me pareció que al fondo de la habitación había una figura (¿mi madre?), que no llegué a distinguir bien porque la cerilla me quemó los dedos y hube de arrojarla al suelo, aunque no sabría decir sobre qué alfombra cayó, si sobre la de mi padre o la mía.
Cuando dudaba si encender o no la segunda, volvió el fluido eléctrico y decidí que no. Al poco, regresó mi mujer y me preguntó qué me había pasado.
—Parece que has visto un fantasma.
No le dije que lo había visto, en efecto, o que yo había sido el fantasma de una realidad alumbrada por las cerillas de mi padre. Llevo desde ayer intentando evocar la figura borrosa que se veía al fondo de la habitación. Era una mujer, desde luego, pero quizá no era mi madre. Es más: no lo era, pues la habría reconocido en seguida. ¿De quién se trataba, pues? Creo que no podré averiguarlo hasta que se vaya de nuevo la luz y pueda encender, con esa coartada moral, otra cerilla.
AVISOS
El otro día, en el contestador automático de mi teléfono, una voz angustiada había dejado el siguiente mensaje: «Mamá, soy yo, Cristina, que si puedo cenar hoy en tu casa, sólo te llamo para eso, para saber si puedo cenar contigo esta noche, avísame, por favor, no dejes de avisarme estaré toda la tarde aquí, soy Cristina».
Evidentemente, no soy la madre de Cristina, así que se quedó sin cenar la pobre, y yo también, pues no fui capaz de freír un par de huevos conociendo el drama de esa pobre chica. Algunas voces anónimas son como microorganismos que te infectan el día, y no hay Frenadol que las pare.
Al día siguiente de lo de Cristina llegué a casa, le di a la tecla del contestador y alguien dijo: «Pedro, que lo de Luis, por fin, era maligno y encima Marisol se ha roto un brazo. A mamá no le hemos dicho nada todavía porque con las crisis respiratorias que tiene últimamente no lo soportaría. Nacho, por fin, va a repetir el COU». Evidentemente, tampoco soy Pedro, no conozco a Luis ni a Marisol, y me importa un rábano que Nacho repita el COU, pero me amargó la vida esa acumulación de desgracias ajenas, qué quieren que les diga. Cuando llevas dos días seguidos escuchando mensajes de este calibre, el receptáculo donde se aloja la cinta del contestador empieza a parecerte un nicho ecológico donde se reproducen microorganismos perjudiciales para la salud emocional, así que desinfecté la cinta, pero al regresar del trabajo escuche: «Miguel, es la última vez que me das un plantón porque esta misma tarde me voy a suicidar». Tampoco soy Miguel, pero estuve tres días con mala conciencia buscando una muerte violenta en la sección de sucesos, y así no se puede vivir.
De manera que hoy, decidido a defenderme, he marcado al azar unos números hasta dar con un contestador en el que he grabado el siguiente mensaje: «Marta, que vengas en seguida porque Manolito se ha caído por el hueco de la escalera y Ricardo se ha tragado una cuchilla de afeitar, pero no me puedo mover de casa porque no tengo con quién dejar al bebé. Date prisa». Ha sido un desahogo, la verdad, me he quedado más ancho que largo. Y pienso subir el tono si la guerra se prolonga. El que avisa no es traidor.

UNA NOCHE DE ESPANTO
Palideciendo, Iván Ivanovitch Panihidin empezó la historia con emoción:
-Densa niebla cubría el pueblo, cuando, en la Noche Vieja de 1883, regresaba a casa. Pasando la velada con un amigo, nos entretuvimos en una sesión espiritualista. Las callejuelas que tenía que atravesar estaban negras y había que andar casi a tientas. Entonces vivía en Moscú, en un barrio muy apartado. El camino era largo; los pensamientos confusos; tenía el corazón oprimido…
«¡Declina tu existencia!… ¡Arrepiéntete!», había dicho el espíritu de Spinoza, que habíamos consultado.
Al pedirle que me dijera algo más, no sólo repitió la misma sentencia, sino que agregó: «Esta noche».
No creo en el espiritismo, pero las ideas y hasta las alusiones a la muerte me impresionan profundamente.
No se puede prescindir ni retrasar la muerte; pero, a pesar de todo, es una idea que nuestra naturaleza repele.
Entonces, al encontrarme en medio de las tinieblas, mientras la lluvia caía sin cesar y el viento aullaba lastimeramente, cuando en el contorno no se veía un ser vivo, no se oía una voz humana, mi alma estaba dominada por un terror incomprensible. Yo, hombre sin supersticiones, corría a toda prisa temiendo mirar hacia atrás. Tenía miedo de que al volver la cara, la muerte se me apareciera bajo la forma de un fantasma.
Panihidin suspiró y, bebiendo un trago de agua, continuó:
-Aquel miedo infundado, pero irreprimible, no me abandonaba. Subí los cuatro pisos de mi casa y abrí la puerta de mi cuarto. Mi modesta habitación estaba oscura. El viento gemía en la chimenea; como si se quejara por quedarse fuera.
Si he de creer en las palabras de Spinoza, la muerte vendrá esta noche acompañada de este gemido…¡brr!… ¡Qué horror!… Encendí un fósforo. El viento aumentó, convirtiéndose el gemido en aullido furioso; los postigos retemblaban como si alguien los golpease.
«Desgraciados los que carecen de un hogar en una noche como ésta», pensé.
No pude proseguir mis pensamientos. A la llama amarilla del fósforo que alumbraba el cuarto, un espectáculo inverosímil y horroroso se presentó ante mí…
Fue lástima que una ráfaga de viento no alcanzara a mi fósforo; así me hubiera evitado ver lo que me erizó los cabellos… Grité, di un paso hacia la puerta y, loco de terror, de espanto y de desesperación, cerré los ojos.
En medio del cuarto había un ataúd.
Aunque el fósforo ardió poco tiempo, el aspecto del ataúd quedó grabado en mí. Era de brocado rosa, con cruz de galón dorado sobre la tapa. El brocado, las asas y los pies de bronce indicaban que el difunto había sido rico; a juzgar por el tamaño y el color del ataúd, el muerto debía ser una joven de alta estatura.
Sin razonar ni detenerme, salí como loco y me eché escaleras abajo. En el pasillo y en la escalera todo era oscuridad; los pies se me enredaban en el abrigo. No comprendo cómo no me caí y me rompí los huesos. En la calle, me apoyé en un farol e intenté tranquilizarme. Mi corazón latía; la garganta estaba seca. No me hubiera asombrado encontrar en mi cuarto un ladrón, un perro rabioso, un incendio… No me hubiera asombrado que el techo se hubiese hundido, que el piso se hubiese desplomado… Todo esto es natural y concebible. Pero, ¿cómo fue a parar a mi cuarto un ataúd? Un ataúd caro, destinado evidentemente a una joven rica. ¿Cómo había ido a parar a la pobre morada de un empleado insignificante? ¿Estará vacío o habrá dentro un cadáver? ¿Y quién será la desgraciada que me hizo tan terrible visita? ¡Misterio!
O es un milagro, o un crimen.
Perdía la cabeza en conjeturas. En mi ausencia, la puerta estaba siempre cerrada, y el lugar donde escondía la llave sólo lo sabían mis mejores amigos; pero ellos no iban a meter un ataúd en mi cuarto. Se podía presumir que el fabricante lo llevase allí por equivocación; pero, en tal caso, no se hubiera ido sin cobrar el importe, o por lo menos un anticipo.
Los espíritus me han profetizado la muerte. ¿Me habrán proporcionado acaso el ataúd?
No creía, y sigo no creyendo, en el espiritismo; pero semejante coincidencia era capaz de desconcertar a cualquiera.
Es imposible. Soy un miedoso, un chiquillo. Habrá sido una alucinación. Al volver a casa, estaba tan sugestionado que creí ver lo que no existía. ¡Claro! ¿Qué otra cosa puede ser?
La lluvia me empapaba; el viento me sacudía el gorro y me arremolinaba el abrigo. Estaba chorreando… Sentía frío… No podía quedarme allí. Pero ¿adónde ir? ¿Volver a casa y encontrarme otra vez frente al ataúd? No podía ni pensarlo; me hubiera vuelto loco al ver otra vez aquel ataúd, que probablemente contenía un cadáver. Decidí ir a pasar la noche a casa de un amigo.
Panihidin, secándose la frente bañada de sudor frío, suspiró y siguió el relato:
-Mi amigo no estaba en casa. Después de llamar varias veces, me convencí de que estaba ausente. Busqué la llave detrás de la viga, abrí la puerta y entré. Me apresuré a quitarme el abrigo mojado, lo arrojé al suelo y me dejé caer desplomado en el sofá. Las tinieblas eran completas; el viento rugía más fuertemente; en la torre del Kremlin sonó el toque de las dos. Saqué los fósforos y encendí uno. Pero la luz no me tranquilizó. Al contrario: lo que vi me llenó de horror. Vacilé un momento y huí como loco de aquel lugar… En la habitación de mi amigo vi un ataúd… ¡De doble tamaño que el otro!
El color marrón le proporcionaba un aspecto más lúgubre… ¿Por qué se encontraba allí? No cabía duda: era una alucinación… Era imposible que en todas las habitaciones hubiese ataúdes. Evidentemente, adonde quiera que fuese, por todas partes llevaría conmigo la terrible visión de la última morada.
Por lo visto, sufría una enfermedad nerviosa, a causa de la sesión espiritista y de las palabras de Spinoza.
«Me vuelvo loco», pensaba, aturdido, sujetándome la cabeza. «¡Dios mío! ¿Cómo remediarlo?»
Sentía vértigos… Las piernas se me doblaban; llovía a cántaros; estaba calado hasta los huesos, sin gorra y sin abrigo. Imposible volver a buscarlos; estaba seguro de que todo aquello era una alucinación. Y, sin embargo, el terror me aprisionaba, tenía la cara inundada de sudor frío, los pelos de punta…
Me volvía loco y me arriesgaba a pillar una pulmonía. Por suerte, recordé que, en la misma calle, vivía un médico conocido mío, que precisamente había asistido también a la sesión espiritista. Me dirigí a su casa; entonces aún era soltero y habitaba en el quinto piso de una casa grande.
Mis nervios hubieron de soportar todavía otra sacudida… Al subir la escalera oí un ruido atroz; alguien bajaba corriendo, cerrando violentamente las puertas y gritando con todas sus fuerzas: «¡Socorro, socorro! ¡Portero!»
Momentos después veía aparecer una figura oscura que bajaba casi rodando las escaleras.
-¡Pagostof! -exclamé, al reconocer a mi amigo el médico-. ¿Es usted? ¿Qué le ocurre?
Pagastof, parándose, me agarró la mano convulsivamente; estaba lívido, respiraba con dificultad, le temblaba el cuerpo, los ojos se le extraviaban, desmesuradamente abiertos…
-¿Es usted, Panihidin? -me preguntó con voz ronca-. ¿Es verdaderamente usted? Está usted pálido como un muerto… ¡Dios mío! ¿No es una alucinación? ¡Me da usted miedo!…
-Pero, ¿qué le pasa? ¿Qué ocurre? -pregunté lívido.
-¡Amigo mío! ¡Gracias a Dios que es usted realmente! ¡Qué contento estoy de verle! La maldita sesión espiritista me ha trastornado los nervios. Imagínese usted qué se me ha aparecido en mi cuarto al volver. ¡Un ataúd!
No lo pude creer, y le pedí que lo repitiera.
-¡Un ataúd, un ataúd de veras! -dijo el médico cayendo extenuado en la escalera-. No soy cobarde; pero el diablo mismo se asustaría encontrándose un ataúd en su cuarto, después de una sesión espiritista…
Entonces, balbuceando y tartamudeando, conté al médico los ataúdes que había visto yo también. Por unos momentos nos quedamos mudos, mirándonos fijamente. Después para convencernos de que todo aquello no era un sueño, empezamos a pellizcarnos.
-Nos duelen los pellizcos a los dos -dijo finalmente el médico-; lo cual quiere decir que no soñamos y que los ataúdes, el mío y los de usted, no son fenómenos ópticos, sino que existen realmente. ¿Qué vamos a hacer?
Pasamos una hora entre conjeturas y suposiciones; estábamos helados, y, por fin, resolvimos dominar el terror y entrar en el cuarto del médico. Prevenimos al portero, que subió con nosotros. Al entrar, encendimos una vela y vimos un ataúd de brocado blanco con flores y borlas doradas. El portero se persignó devotamente.
-Vamos ahora a averiguar -dijo el médico temblando- si el ataúd está vacío u ocupado.
Después de mucho vacilar, el médico se acercó y, rechinando los dientes de miedo, levantó la tapa. Echamos una mirada y vimos que… el ataúd estaba vacío. No había cadáver; pero sí una carta que decía:
«Querido amigo: sabrás que el negocio de mi suegro va de capa caída; tiene muchas deudas. Uno de estos días vendrán a embargarlo, y esto nos arruinará y deshonrará. Hemos decidido esconder lo de más valor, y como la fortuna de mi suegro consiste en ataúdes (es el de más fama en nuestro pueblo), procuramos poner a salvo los mejores. Confío en que tú, como buen amigo, me ayudarás a defender la honra y fortuna, y por ello te envío un ataúd, rogándote que lo guardes hasta que pase el peligro. Necesitamos la ayuda de amigos y conocidos. No me niegues este favor. El ataúd sólo quedará en tu casa una semana. A todos los que se consideran amigos míos les he mandado muebles como éste, contando con su nobleza y generosidad. Tu amigo, Tchelustin».
Después de aquella noche, tuve que ponerme a tratamiento de mis nervios durante tres semanas. Nuestro amigo, el yerno del fabricante de ataúdes, salvó fortuna y honra. Ahora tiene un funeraria y vende panteones; pero su negocio no prospera, y por las noches, al volver a casa, temo encontrarme junto a mi cama un catafalco o un panteón.

ANTIGÜEDADES
ALGUNOS FANTASMAS PERMANECEN junto a sus viejas pertenencias,
condenados a penar dentro de una caja de música, cubiertos de telarañas entre las velas de una lámpara o congelados hasta el Día del Juicio en el cristal de un florero.
Ellos crepitan inquietos cuando me ven husmear por las tiendas de antigüedades y un escalofrío de siglos recorre mis venas mientras el dependiente los envuelve para llevármelos a casa.
Me gusta ver cómo titilan marchitos en la oscuridad con su luz verdosa. En
aquel bargueño hay una vieja decapitada, en ese reloj un monje blasfemo sigue
rezando las horas, y en el cofre del mago se acurruca el alma retorcida de un niño tullido. Yo los busco por las tiendas de antigüedades y los traigo a esta casa para escuchar cómo lloran de noche. Para reírme de su soledad infinita.
Ellos suponen que mi castigo es soportarlos. Ellos no saben que mi casa es el infierno.
PAPILLAS
DETESTO LOS FANTASMAS de los niños. Asustados, insomnes, hambrientos. El de casa llora desconsolado y se da de porrazos contra las paredes. De repente me vino a la memoria el canto undécimo de La Ilíada y le dejé su platito lleno de sangre.
No le gustó nada y por la mañana encontré todo desparramado. Volví a dejarle algo de sangre por la noche, aunque mezclada con leche y unas cucharaditas de miel: le encantó.
Desde entonces le preparo unas papillas riquísimas con sangre, cereales, leche y galletas molidas. Sigue desparramándome las cosas, pero ya no se da porrazos y a veces siento cómo corre curioso detrás de mí. Quizás me haya cogido cariño. Tal vez ya no me tenga miedo.
¡Angelito!, si hubiera comido así desde el principio nunca lo hubiera
estrangulado.
LA SILLA ELÉCTRICA
CUANDO ME COMUNICARON la fecha funesta se apoderó de mí la angustia de los sentenciados, y desde entonces sólo pienso en el dolor, el ruido y la luz. Si el trámite fuera indoloro miraría desafiante a mi verdugo, pero el pánico me paralizará cuando contemple la obscena exhibición de sus instrumentos de tortura. Por eso debo conservar la escasa dignidad que me queda, porque no quiero que los demás condenados se consuelen con mi cobardía. ¿Qué importa lo que ocurra una vez que me siente en la silla maldita? Podré llorar, podré maldecir y hasta cagarme en la silla de los cojones, porque esos matarifes son muy escrupulosos con la limpieza. Pero en el corredor de la muerte no puedo permitirme ser débil, ya que aunque nos miremos
distantes de reojo, por dentro todos pensamos en el dolor, el ruido y la luz. Tengo miedo, quiero huir y hago secretos propósitos de enmienda, pero todo es inútil porque dentro de un año estaré de nuevo aquí: en la consulta del dentista.
EL HORÓSCOPO
ANTES DE DISPARAR restalló en mi memoria aquel mensaje definitivo que leí
en el periódico: «Tenga cuidado con esa persona de su entorno que se propone arruinar todos sus planes». Pero de pronto ella se volteó y sin darme tiempo a reaccionar me clavó un cuchillo en el corazón. Nunca debí dejarle el periódico.
Ella también era Tauro.
PETER PAN
CADA VEZ QUE hay luna llena yo cierro las ventanas de casa, porque el padre de Mendoza es el hombre lobo y no quiero que se meta en mi cuarto.
En verdad no debería asustarme porque el papá de Salazar es Batman y a esas horas debería estar vigilando las calles, pero mejor cierro la ventana porque Merino dice que su padre es Joker, y Joker se la tiene jurada al papá de Salazar.
Todos los papás de mis amigos son superhéroes o villanos famosos, menos mi padre que insiste en que él sólo vende seguros y que no me crea esas tonterías.
Aunque no son tonterías porque el otro día Gómez me dijo que su papá era Tarzán y me enseñó su cuchillo, todo manchado con sangre de leopardo.
A mí me gustaría que mi padre fuese alguien, pero no hay ningún héroe que use corbata y chaqueta de cuadritos. Si yo fuera hijo de Conan, Skywalker o Spiderman, entonces nadie volvería a pegarme en el recreo.
Por eso me puse a pensar quién podría ser mi padre.
Un día se quedó frito leyendo el periódico y lo vi todo flaco y largo sobre el sofá, con sus bigotes de mosquetero y sus manos pálidas, blancas blancas como el mármol de la mesa. Entonces corrí a la cocina y saqué el hacha de cortar la carne. Por la ventana entraban la luz de la luna y los aullidos del papá de Mendoza, pero mi padre ya grita más fuerte y parece un pirata de verdad.
Que se cuiden Merino, Salazar y Gómez, porque ahora soy el hijo del Capitán Garfio.
MONSIEUR LE REVENANT
TODO COMENZÓ VIENDO televisión hasta la medianoche, en uno de esos
canales por cable que sólo pasan películas de terror de bajo presupuesto. Luego vinieron el desasosiego y los bares de mala muerte, las borracheras vertiginosas y las cofradías siniestras de la madrugada. Por eso perdí mi trabajo, porque dormía de día hasta resucitar en la noche, insomne y hambriento.
No es fácil convertirse en un trasnochador cuando toda la vida has disfrutado
del sol y de los horarios comerciales, pero la noche tiene sus propias leyes y también sus negocios. Así caí en aquella mafia de hombres decadentes y mujeres fatales.
Malditos sean.
Siempre regreso temeroso de las primeras luces del alba para desmoronarme
en la cama, donde despierto anochecido y avergonzado sobre vómitos coagulados.
Tengo mala cara. Me veo en el espejo y me provoca llorar. Lo del espejo es mentira.
Lo de los crucifijos también.
DULCES DE CONVENTO
LAS MONJAS TENÍAN prohibido escalar los muros del convento, porque al otro lado estaban sus perros guardianes que eran fieros y bravos como una manada de lobos hambrientos. Pero el huerto del convento era tan bello y sus frutas tan apetitosas, que todos los años surgía un imprudente que escalaba las paredes y moría a dentelladas.
Una tarde se nos cayó la pelota dentro del convento y Ernesto y yo la divisamos desde lo alto del muro, al pie de una morera majestuosa. Gritamos, llamamos a las monjitas, silbamos a los perros y lanzamos piedras a través de los negros ventanucos sin cristales. Pero nada. Entonces Ernesto decidió bajar por la morera y me prometió que no tardaría, que lanzaría el balón sobre la muralla y volvería a trepar corriendo.
Yo le vi descender y patear la pelota, y también vi cómo salieron aullando desde una especie de claustro que más parecía una madriguera. Eran negros, crueles y veloces.
Mientras corría a la casa para avisarle a papá, pude escuchar sus masticaciones, sus gruñidos como rezos y letanías bestiales.
Según la policía las monjitas no oyeron nada, porque estaban merendando al otro lado del convento.
Las pobres tenían la boca como ensangrentada por culpa de las moras.
Papá enloqueció y un día saltó el muro armado para acabar con los perros, pero después de una batalla feroz volví a escuchar sus ladridos como carcajadas y el crujido de los huesos en sus mandíbulas.
De mi padre apenas quedaron algunos despojos, y encima fue acusado de disparar contra las inocentes monjitas.
Pero esta vez pude verles mejor desde lo alto del muro y no descansaré hasta acabar con esas alimañas.
Especialmente con la más gorda, la que se santiguaba
mientras comía.
EL MONSTRUO DE LA LAGUNA VERDE
Comenzó con un grano.
Me lo reventé, pero al otro día tenía tres.
Como no soporto los granos me los reventé también, pero al día siguiente ya eran diez.
Y así continué mi labor de autodestrucción.
En una semana mi cara era una cordillera de granos, pequeñas montañas nevadas de pus, minúsculos volcanes en podrida erupción. Los granos de los párpados no me dejaban ver y los que tenía dentro de la nariz me dolían al respirar.
Pero seguí reventándolos con minuciosa obsesión. No me di cuenta de que me habían saltado a los dedos y a las palmas de las manos hasta que sentí ese dolor penetrante en las yemas. La infección se había esparcido por todo mi cuerpo y los granos crecían como hongos por mi espalda, las ingles y mi pubis. Si cerraba los brazos se reventaban los granos de mis axilas.
Un día no pude más.
Me miré al espejo por última vez y dejé sobre la mesa del comedor mi carné de identidad.
Después me perdí en la laguna.
LOS YERNOS
ME ENCANTA CONTEMPLAR mis libros en las estanterías, acariciar sus lomos y meter la nariz entre sus páginas como si realizara una fantasía pecaminosa. Debo tener casi diez mil, atesorados desde la adolescencia y leídos sin pausa a través de los años. ¿Habrá placer más grande que poner nombre, fecha y lugar de compra en la primera página de un nuevo libro? Mi biblioteca es el atlas de mis lecturas, la memoria de mi caligrafía y el itinerario de mis conocimientos.
Cuando las niñas eran pequeñas sacaba un libro al azar y les explicaba dónde
lo había adquirido, a qué edad lo había leído y cómo había influido su lectura en mi vida. Ellas reían y prometían cuidarlos mucho, pero ahora han crecido, se han puesto muy guapas y la casa se me ha llenado de moscones. No me importa que alguno de esos maleducados le meta mano algún día a mis hijas. Es ley de vida. No. Lo que no me deja dormir es que encima arramplen con la biblioteca.
Me sulfura suponer que dentro de veinte o treinta años un yerno la tire a la
basura para hacerle sitio a un televisor más grande. «¿Hasta cuándo vamos a guardar la biblioteca del empollón de tu padre?», chillarán. Ay, mis libros, mis viajes, mi memoria. Por eso cogí un cuchillo y me escondí en el garaje hasta que salieron esos maleducados. No se dieron ni cuenta.
¡Pobrecitos! Eran tan guapos.
*********
Miguel Mihura.
EL AMIGO DE ÉL Y ELLA (Cuento persa de los primeros padres).
Él y Ella estaban muy disgustados en el Paraíso porque en vez de estar solos, como debían estar, estaba también otro señor, con bigotes, que se había hecho allí un hotelito muy mono, precisamente enfrente del árbol del Bien y del Mal.
Aquel señor, alto, fuerte, con espeso bigote y con tipo de ingeniero de Caminos, se llamaba don Jerónimo, y como no tenía nada que hacer y el pobre se aburría allí en el Paraíso, estaba deseando hacerse amigo de Él y Ella para hablar de cualquier cosilla por las tardes.
Todos los días, muy temprano, se asomaba a la tapia de su jardín y les saludaba muy amable, mientras regaba los fresones y unos arbolitos frutales que había plantado y que estaban ya muy majos.
Ella y Él contestaban fríamente, pues sabían de muy buena tinta que el Paraíso sólo se había hecho para ellos y que aquel señor de los bigotes no tenía derecho a estar allí y mucho menos de estar con pijama.
Don Jerónimo, por lo visto, no sabía nada de lo mucho que tenía que suceder en el Paraíso, e ingenuamente, quería hacer amistad con sus vecinos, pues la verdad es que en estos sitios de campo, si no hay un poco de unión, no se pasa bien.
Una tarde, después de dar un paseo él solo por todo aquel campo, se acercó al árbol en donde estaban Él y Ella bostezando de tedio, pero siempre en su papel importante de Él y Ella.
—¿Se aburren ustedes, vecinos? —les preguntó cariñosamente.
—Pchs… Regular.
—¿Aquí no vive nadie más que ustedes?
—No. Nada más. Nosotros somos la primera pareja humana.
—¡Ah! Enhorabuena. No sabía nada —dijo don Jerónimo. Y lo dijo como si les felicitase por haber encontrado un buen empleo. Después añadió, sin conceder a todo aquello demasiada importancia:
—Pues si ustedes quieren, después de cenar, nos podemos reunir y charlar un rato. Aquí hay tan pocas diversiones y está todo tan triste…
—Bueno —accedió Él—. Con mucho gusto.
Y no tuvieron más remedio que reunirse después de cenar, al pie del árbol, sentados en unas butacas de mimbre.
Aquella reunión de tres personas estropeaba ya todo el ambiente del Paraíso. Aquello ya no parecía Paraíso ni parecía nada. Era como una reunión en Recoletos, en Rosales o en la Castellana. El dibujante que intentase pintar esta estampa del Paraíso, con tres personas, nunca podría dar en ella la sensación de que aquello era el Paraíso, aunque los pintase desnuditos y con la serpiente y todo enroscada al árbol.
Ya así, con aquel señor de los bigotes, todo estaba inverosímilmente estropeado.
* * *
Él y Ella no comprendían, no se explicaban aquello tan raro y tan fuera de razón y lógica. No sabían qué hacer. Ya aquello les había desorganizado todos sus proyectos y todas sus intenciones.
Aquel nuevo y absurdo personaje en el Paraíso les había destrozado todos sus planes; todos esos planes que tanto iban a dar que hablar a la Humanidad entera.
La serpiente también estaba muy violenta y sin saber cómo ni cuándo intervenir en aquella representación, en la que ella desempeñaba tan principal papel.
Por las mañanas, por las tardes y por las noches don Jerónimo pasaba un rato con ellos, y allí sentado, en tertulia, hablaban muy pocas cosas y sin interés, pues realmente, en aquella época, no se podía hablar apenas de nada, ya que de nada había.
—Pues, si… —decían.
—Eso.
—¡Ah!
—Oveja.
—Cabra.
—Es cierto.
De todas formas no lo pasaban mal. Él y Ella, poco a poco, distraídos con aquel señor que había metido la pata sin saberlo, fueron olvidando que uno era Él y la otra Ella. Y hasta le fueron tomando afecto a don Jerónimo, que, a pesar de todo, era un hombre simpático y rumboso. Y los tres juntos hacían excursiones por los ríos y los valles y reían alborozados de vivir allí sin penas, ni disgustos, ni contrariedades, ni malas pasiones.
* * *
Una vez don Jerónimo les preguntó:
—Ustedes ¿están casados?
Y ellos no supieron qué contestar, ya que no sabían nada de eso.
—¿Pero no son ustedes matrimonio?
—No. No lo somos —confesaron al fin.
—Entonces, ¿son ustedes hermanos?
—Sí, eso —dijeron ellos por decir algo.
Don Jerónimo, desde entonces, menudeó más las visitas. Se hizo más alegre. Presumía más. Se cambiaba de pijama a cada momento. Empezó a contar chistes y Ella se reía con los chistes. Empezó a llevarle vacas a Ella. Y Ella se ponía muy contenta con las vacas.
Ella tenía veinte años y además era Primavera. Todo lo que ocurría era natural.
—La quiero a usted —le dijo don Jerónimo a Ella un atardecer, mientras le acariciaba una mano.
—Y yo a usted, Jerónimo —contestó Ella, que, como en las comedias, su antipatía primera se había trocado en amor.
A la semana siguiente, Ella y aquel señor de los bigotes se habían casado.
Al poco tiempo tuvieron dos o tres chiquitines que enseguida se pusieron muy gordos, pues el Paraíso, que era tan sano, les sentaba admirablemente.
Él, aunque ya apreciaba mucho a don Jerónimo, se disgustó bastante, pues comprendía que aquello no debía haber sido así; que aquello estaba mal. Y que con aquellos niños jugando por el jardín aquello ya no parecía Paraíso, ni mucho menos, con lo bonito que es el Paraíso cuando es como debe ser.
La serpiente, y todos los demás bichos, se enfadaron mucho igualmente, pues decían que aquello era absurdo y que por culpa de aquel señor con pijama no había salido todo como lo tenían pensado, con lo interesante y lo fino y lo sutil que hubiese resultado.
Pero se conformaron, ya que no había más remedio que conformarse, pues cuando las cosas vienen así son inevitables y no se pueden remediar.
El caso es que fue una lástima.
Kim Monzo
Buenas noches creo que todos podemos estar de acuerdo en lo importante que es la fuerza de voluntad para conseguir lo que nos propongamos. Es mas sin fuerza de voluntad no se logra nada, sobre todo si nuestras capacidades son limitadas, como es mi caso. Pero con tesón y dedicación podemos superar nuestras propias metas. Como si no consigue adelgazar la gente, y el que, pongamos por caso aprueba unas difíciles oposiciones, como lo hace si no es con fuerza de voluntad. Y el que consigue dejar el tabaco. Los casos pueden ser infinitos. A veces tendemos a decir: “ hija mía tienes una fuerza de voluntad que ya la quisiera yo para mi” pensando que la voluntad es un don. Nada mas equivocado. La persona porfiada, insistente. (esto lo digo para quien no lo sepa, yo también tuve que buscarlo en el diccionario) sabe el esfuerzo que ha tenido que realizar para poder tener bajo control a la voluntad. Pero a veces es tal la confianza en la voluntad que el hombre porfiado se aparta de lógica y la realidad. Es el caso que voy a relatarles a continuación. El de un hombre que un buen dia, sin decir nada a nadie, se fue al campo escogió la piedra que le pareció más apropiada, se la acerco y vocalizando con claridad dijo:
-PA
El la miro fijamente intentando captarla por completo, como queriendo establecer una comunicación completa con ella. Y con parsimonia volvió a abrir sus labios…
-PA
Nuestro hombre había elegido PA porque es lo primero que suelen decir los niños, la silaba mas fácil paran empezar a hablar.
-PA
Pero la piedra continuaba en silencio, ustedes saben que un hombre porfiado no se rinde fácilmente. Asi que pensó que lo hombres habían menospreciado las posibilidades linguisticas del reino mineral. Y que a lo mejor fuera la primera vez que un hombre sobrio intentara hablar con una piedra.
-PA
Sin embargo la piedra callaba, el se acerco mas….
-PAPAPAPAPAPA. PAAAAAA
No hubo respuesta, se levanto se fumo un cigarrillo, y se pregunto como debía comunicarse con ella. De repente lanzo el cigarrillo con los dedos y se abalanzo sobre ella gritando…
-PAAAA!!!!!
Su silencio le enterneció, la cogió con la punta de los dedos, la acerco y de dio un beso, si un beso.
Hola, piedra, venga di PA, se que puedes, se que puedes decir PA, se que es difícil y que estas cosas al principio cuestan. Pero con un poco de esfuerzo….. Ahora lo repartiré otra vez y tu lo repartirás conmigo, de acuerdo.
Pero no, silencio, silencio absoluto. Lo siguió intentando toda la tarde, cuando anocheció se la llevo a casa, la puso en la mesa, la lavo, la cuido y la sentó en una silla.
-Anda di PA
Tres días mas tarde nuestro hombre fingió enfadarse. Muy bien, muy bien no hables si no quieres, te crees que no me doy cuenta de tu desprecio, pero una cosa te voy a decir.
-De mi no se burla nadie.
Luego la agarro con la mano derecha y apretándola la lanzo con fuerza. La piedra describió un arco increíble, pasando por encima de la carretera, por encima del parque, por encima del campo de futbol donde un equipo vestido con camiseta y pantalón blanco perdía con otro que vestía camiseta roja y pantalón azul, cruzando por encima de la ciudad provinciana, hasta que cayó en el centro de una plaza donde unos turistas alemanes fotografiaban la catedral gotita y rompiéndose contra los adoquines, dejo escapar un sonido bastante parecido a ¡!!PA!!!
****
Manuel Rivas
CHARO A’RUBIA
Me llamo Antonio Ventura y soy alcohólico.
Ese era el ritual de presentación en la Unidad de Ayuda y Autoestima de Monelos. Todos habíamos dicho aquella frase como quien arranca un tapón de corcho atascado en la garganta. El tapón giraba en una fatídica ruleta que nos apuntaba con su flecha. Pero durante varios días sentías vértigo y, cabizbajo, posabas tus ojos de plomo en el eje, justo en el centro del círculo, rogándole a Dios que el puntero de la rueda no girase en tu dirección.
Alzar la mirada, ir descubriendo a los otros, decía el psicólogo, era subir un primer peldaño en el retorno a la vida. Hay quien introduce barcos en una botella. También he visto quien mete escaleritas. Pero el arte que más cautiva es el de meterse uno mismo. Cuando la botella se seca y tú estás dentro, echas de menos no tener la compañía de un barquito o una escalerita. La vida, desde el fondo de la botella, es como el haz de luz de una linterna de policía en los ojos.
A mí me costó mucho, muchísimo trabajo, alzar la mirada, quizá porque no tenía ningún interés en hacer esa ruta de regreso a la vida. Me daba más miedo la gente que la bebida. Lo que pasa es que había llegado a un punto en que la bebida me hacía ver cucarachas en todas partes, en las sábanas de la cama, en los posos del café y en las comisuras de las uñas. Y bien sabe el Demonio que le tengo más miedo a las cucarachas que a la gente. En un tiempo estuve en un barco en el Gran Sol, el Lady Mary. Era un nido de cucarachas. No dormí en quince días. Estaba convencido de que si me dejaba vencer por el sueño, un ejército de cucarachas me abrirían la boca y harían su guarida en mis vísceras.
Antonio Ventura no miró para abajo la primera vez que se presentó.
Me llamo Antonio Ventura y soy alcohólico.
Dijo que era alcohólico con la resuelta naturalidad de quien se declara dueño de una bodega o de una destilería. Aún más, como quien dice que es católico. Lo miramos con inquietud y prevención, convencidos todos de que efectivamente estaba borracho. Pero no. En realidad, nunca entendí muy bien qué rayos hacía Antonio Ventura en la Unidad de Ayuda y Autoestima, antes llamada Asociación de Exalcohólicos. Si yo fuese un tipo sano, si yo fuese como Dios manda, si yo volviese a nacer, me gustaría ser Antonio Ventura.
En las sesiones de terapia, cuando nos tocaba el turno, la mayoría de nosotros sufría para vencer la vergüenza. Yo me retorcía las manos sin querer y los dedos se me enroscaban dolorosamente como si fuesen serpientes heridas. Tenía un estropajo en la lengua y balbuceaba cosas que me arañaban los labios. Antonio Ventura deletreaba mis palabras con ansia. Permanecía al acecho, ayudando con los ojos, como un intérprete de sordomudos. Y cuando le tocaba a él la sesión de terapia, parecía que el mundo había dejado de ser un caos. La vida, en aquel preciso instante, tenía sentido. Y yo tenía sed. Sed de la fuente de la que nacen los ríos.
Un día hablamos del llorar. El llorar es bueno, dijo el psicólogo.
El puntero de la ruleta, felizmente, apuntó en la dirección de Antonio Ventura.
Hay muchas formas de llorar, dijo Antonio Ventura. Pero la primera vez que oí llorar, llorar de verdad, la primera vez que dije esto es llorar, fue cuando lloró Charo A’Rubia en el cine Rex. Ponían Capitanes Intrépidos, una película en la que trabajaba Spencer Tracy, que también había hecho de Thomas Alba Edison, el que inventó la luz. Me encantaba cuando inventaba la luz. Bien, pues en la película esta de Capitanes Intrépidos Spencer Tracy hacía de pescador en Terranova. Era la historia de un niño hijo de un padre muy rico que va en un barco que naufraga, y es rescatado por un bacaladero. Por aquel entonces no era como hoy, no había forma de mandar aviso, ni los pescadores podían volver de vacío por muy niño rico que fuese el náufrago. Así que el niño rico tuvo que seguir hasta el final. Era un auténtico repugnante aquel niño rico. No quería echar una mano y amenazaba con las represalias de su padre cuando volviesen a puerto, todo porque le hacían limpiar la cubierta o pelar unas patatas. El pescado no acudía y algunos hombres empezaron a murmurar que la culpa era de aquel mocoso, que había traído una maldición. Y ahí entraba Spencer Tracy, que en la película se llamaba Manuel y era portugués. Pues bien, este Manuel, poco a poco, va haciendo entrar en razón al chaval. Con pocas palabras le descubre un mundo desconocido. El verdadero sentido del valor y del trabajo. Aquellos hombres, rudos y sin estudios, reaparecen a los ojos del niño como héroes. Manuel era para él una especie de Ulises que pescaba bacalao y, al mismo tiempo, la figura del padre que no había tenido, alguien que le enseñaba a luchar en la vida codo a codo. Claro está que tenía a su padre en tierra, pero no era un Ulises sino un señor Dólar. El chaval deja de ser un intruso caprichoso y pasa a ser el grumete, el niño del barco. Y el pescado acude a mansalva.
Yo también era un niño cuando vi aquella película, dijo Antonio Ventura. Mucho más pequeño que el de la película. Los pies me colgaban de la butaca. Lo recuerdo todo como si fuese hoy. Era la tarde de un domingo de febrero, uno de esos días agripados, de luz doliente, que empalman una noche con la otra. El mar rompía en el espigón queriéndose salir, con la furia de una bestia en las tablas del cercado. Yo llevaba un abriguito de cheviot de bolsillos muy profundos y, camino del cine, no sacaba las manos, muy apretadas las monedas de real, por miedo a que me las llevase el viento del nordeste como si fuesen dos petirrojos.
Y allí estábamos todos, dijo Antonio Ventura, sumergidos en la oscuridad del cine Rex, encogidos en las butacas, con las llamas de la película lamiéndonos la cara. El pescador Manuel tocaba una zanfona y le cantaba al niño rico con un cariño que nos daba envidia.
¡Ay mi pescadito deja de llorar!
¡Ay mi pescadito no llores ya más!
Y entonces fue cuando Charo A’Rubia lloró.
Era el suyo al principio un llorar manso que se confundía con el gemido melancólico de la zanfona. Me di cuenta porque ella estaba muy cerca, justo a mi lado, dijo Antonio Ventura. Cogió un pañuelo blanco y trató de contenerse tapándose los ojos. Pero el llanto iba a más hasta que sus sollozos desbordados ocuparon todo el cine como si salieran de la propia pantalla. Las cabezas giraron pero después volvieron a su sitio. Los mayores se llevaron el índice a los labios para acallar las preguntas inquietas de los niños. Lloraba Charo A’Rubia y hasta pareció que Spencer Tracy dejaba la zanfona para mirar con melancólica lástima hacia el patio de butacas. Me estremezco al recordar aquel llanto, el mar de lágrimas cayendo sin consuelo, salpicando mi abriguito de cheviot.
El marido de Charo A’Rubia había muerto dos años antes en Terranova. Todo lo que recuerdo de él, dijo Antonio Ventura, es que tenía unas manos enormes con cicatrices en las yemas de los dedos. Me habían llamado mucho la atención porque yo había visto antes esas manos ofreciéndoseme como un cuenco lleno de caramelos. Más tarde me contaron que él mismo se había hecho aquellas heridas, abriéndose la carne a navaja para que con la sangre caliente no se le helasen las manos, un día de frío polar en Terranova.
Charo A’Rubia era mi madre, dijo por fin Antonio Ventura.
Y fue la primera vez que le vi con la cabeza gacha en la sesión de terapia de grupo, como si arrancase de la garganta un maldito tapón de botella.
***

FABIÁN
He conocido a un hombre sofisticado.
Fabián, hasta el nombre, que no tengo nada en contra de los Pacos de este mundo, pero Fabián Fernández de Toro Moreno de Vega es otra cosa. Que así dicho uno se imagina al portavoz de los controladores aéreos. Pero nada que ver. Es uno de esos maduritos interesantes, poquita cosa pero bien cuidado, don de gentes, culto, viajado. Vamos, un hombre hecho a sí mismo.
Y después de unos cuantos te escribo, me escribes, te llamo, me llamas por fin, el otro día me preguntó ¿por qué no quedamos a cenar el sábado?
Como yo soy de complicarme la vida, el viernes anterior, animada por una compañera de gimnasio, probé una clase de GAP, acrónimo de glúteo-abdomen-pierna, o en gramática parda culo-tripa-muslo. El monitor es un mulato caribeño y no es que yo mire, pero viendo como tiene el culo, pensar lo que me alargaría las piernas que el mío pueda subir hasta la mitad de donde él lo tiene fue motivación suficiente para acabar la clase sin llorar. Pero las consecuencias fueron desastrosas.
Al día siguiente (sí, el de la cita) las agujetas no me permitían moverme. Pero mi ánimo se encontraba intacto. Llegado el momento me arreglé como merecía la ocasión: me pinté la pestaña, me pasé las planchas para alisarme el pelo, me puse un vestidito monísimo ya testado, mi mejor perfume, tuve especial cuidado con los detalles y por último: zapatos de tacón.
A la hora en punto recibo la llamada perdida que acordamos como señal para que yo saliera de casa. Y ahí me estaba esperando en ese coche. Un biplaza deportivo, bajo, bajísimo y sin capota. Me dice “sube”, ¡será baja!, hacerlo sin perder la compostura, dado el largo de mi vestido y mis enormes agujetas, va a ser complicado, pero con un movimiento rápido y dolorosísimo lo consigo. Pregunto si no sería mejor poner la capota que mira que la noche está fresquita, pero me explica, paternal, lo aerodinámico de su parabrisas, el sistema de calefacción individual en los asientos y lo fantástico de ver Madrid desde esa nueva perspectiva. Según arranca yo le digo adiós a veinte minutos de planchas. Enfila la calle de Alcalá volando bajo. Tengo miedo. Paramos en un semáforo. Tengo más miedo. Desde mi posición creo que cualquiera que pase puede sacarme del coche cogiéndome por mi despeinada melena. Pero pronto descubro que no está mal, llamamos la atención, de acuerdo, el coche, pero… un chico hace un repaso al bólido y termina mirándome a mi, ¿a que esperabas una rubia?
Llegamos a nuestro destino, en pleno centro de Madrid, deja el coche en un parking. Por suerte. A la hora de bajarme (¿subirme?) del coche, no sé por qué me vino a la mente cierta imagen de Paris Hilton, afortunadamente no había nadie más allí.
Y salimos hacia un pintoresco restaurante que en tiempos fue burdel, recientemente reconvertido, callejeando por calles adoquinadas ideales para mis tacones y mis agujetas. Una vez allí, me cuenta que en la parte del fondo aún conservaban unos sillones, parte del mobiliario original, donde en su momento esperaban las meretrices.
La zona de la derecha era la reservada para comer. ¿Para comer quién? ¿los batusi?, decoración moderna y minimalista con una mesas realmente altas y unos taburetes imposibles para mi actual condición física y mi atuendo. Asignada nuestra mesa y después quitarme chaqueta y bolso le digo: “acércate”, lo hace, “no, más”, en su cara se va dibujando una sonrisa pícara, cuando ya está pegadito a mi le digo: “ahora, con la mayor discreción y sin que parezca que sientas a un niño a la trona, súbeme al taburete”. Esto promete. Le cuento lo de mis agujetas y mientras intento recobrar mi dignidad le dejo elegir la cena. Cenamos hablando de lo humano y lo divino. Cuando traen la cuenta adivino las tres cifras, la miro con los ojos desorbitados y me dice “por favor, permíteme”, te permito, te permito…, pero me ofrezco a invitarle a una copa.
Y seguimos sentados hasta que me pregunta si necesito ayuda para bajar, ¡humillante!, pero sí. Me baja de mi sillita y nos vamos a la zona reservada para copas. Pedimos, pago yo. Y ahí nos quedamos. Estáticos. De pie. Terminada la copa me pregunta si quiero otra. Noooo. Estoy cansada, preferiría irme… las agujetas, ya sabes.
Y otra vez a callejear. Empieza a llover. Hace horas que he dado por perdido el peinado, pero esto es lo que me faltaba. Además el suelo resbala. Me monto en ese coche, otra vez, y llegamos en vuelo rasante, ahora con capota, hasta mi casa.
Una vez allí me dice: “si tú me lo pides aparco al niño en tu barrio”. ¡Ja! Me despido con beso en la cara, cerquita de la boca y le susurro un “hoy no”. Me bajo del coche, otra vez y desde el portal me despido guiñándole un ojo. Él se va con cierta promesa de futuro y yo entro por fin en casa.
Me quito los zapatos, me siento en una silla humilde, sin pretensiones y en ese momento tomo una decisión firme: mañana, sin falta, llamo a Paco.
****
Texto propio
Nacho Muñoz Campano.
El muñón
A mi profesora de lengua le faltaba un dedo, el índice de su mano derecha. Era bajita, flaca y con arrugas de más de un centímetro de profundidad en su achatada cara de bruja peleona. Se hacía llamar Señora Estruga. La conocíamos de verla por los pasillos mandando callar con su muñón a los de bachillerato. El primer día de clase la Señora Estruga llamó a la puerta, dos golpes secos, juraría que fue con su muñón, y de manera muy lenta abrió, me sonrió y saludó al resto de la clase.
¿Por qué se fijo en mi? Si yo era de los que me sentaba en las filas de atrás, las de la gente popular. Me sentaba al lado de Abraham, el Grillo, tenía los labios rojos y muy gordos, el pelo siempre alborotado y una risa escandalosamente molesta, como el cri cri de un grillo. Abraham es vecino de Alberto, el canijo de la clase, también de los populares, un chico que solía llevar coleta como una niña. Sus andares eran algo espectacular, a saltitos y sin apoyar los talones, como si no quisiera hacer ruido. Quizás así intentaba parecer más alto.
Pues bien, la profesora clavó su mirada durante 3 segundos en mis risueños ojos llenos de legañas, yo llevaba fatal lo de lavarme la cara por las mañanas. Mis labios se alargaron dejando entrever mis paletos, uno roto y el otro torcido. Sentí un calor intenso subiendo por mi cuello y unas ganas incontrolables de abrazar a esa vieja peleona y espachurrar sus arrugas contra mis legañas. Qué extraña sensación de complicidad.
La Señora Estruga cojeaba de su pierna izquierda, ese día llevaba un vestido gris claro, por las rodillas y una chaqueta roja, de lana, sus gafas parecian sacadas de un museo de antigüedades y su pelo era grisáceo, sin tintes, pero perfectamente cuidado, solia acompañar su modelito con un bolso muy juvenil y un reloj digital con números grandes en su brazo izquierdo. Se sentó en el borde de la mesa y ante nuestras caras atónitas nos hizo el truco del muñón. Unió el dedo gordo de su mano izquierda con el muñón de su mano derecha, tapó la junta con los dedos índice y corazón y lentamente pegó y despegó su nuevo dedo. Y siguiendo con su mirada la uña de su dedo desmontable lo repitió una y otra vez hasta que las caras de sorpresa se convirtieron en burlas y risas, Abraham con su risa destartalada, Alberto a carcajadas.
Terminó el show y se dispuso a hablarnos de su método de enseñanza y un poco de su vida, supongo que a esas edades era normal que le gustara hablar, tendría tanto que decir. La zona de los populares se empezó a alborotar, como siempre lo que comenzaba por un murmullo terminaba en expulsión. Yo cada vez más furioso por esa falta de respeto me encendía por segundos, quería escuchar a la profesora. Giré mi mirada hacia Abraham y ví como lanzaba una bola de papel empapada en saliva con su tan preciso canuto Bic. El proyectil pasó rozando el pelo de la Estruga y casi sin darme cuenta la palma de mi mano estalló contra la nuca de Abraham. Sonó como una palmada, una de las huecas, la profe me echó del aula, no pude explicárselo, pero daba igual, Abraham recibió su merecido y ahora la clase entera estaba callada, atendiendo a nuestra dulce viejecita sin dedo índice.
****
RECETAS DE LLUVIA Y AZUCAR
Escrito por Eva Manzano Plaza
con Ilustraciones de Mónica Gutiérrez Serna
EL MIEDO
La cueva en la que nunca entra nadie
El miedo está siempre escondido porque es muy asustadizo. A veces se esconde tanto que no sabes por qué tienes miedo. No hay que asustarse de tener miedo porque lo tienen hasta los más valientes. Cuando el miedo nació, ayudaba a protegerse de los posibles peligros, pero nunca iba solo: le acompañaban la sensatez y la lógica, dos primas poco divertidas y muy amigas. Un día se fue el miedo solo, si esperarlas. En mitad del camino el viento del norte le rozó por la espalda: se asustó tanto que se volvió inmenso como una montaña y se escondió dentro de sí mismo. Fue entonces cuando se convirtió en cueva. El miedo cuanto más desconfía, más profundo se vuelve y menos sirve para protegerse. Por eso nunca hay que dejarlo solo.
Receta para perder el miedo
- Tres rugidos de león. Hay que enfadar al león para que ruja. Si no vives cerca del zoológico, puedes rugir tú mismo.
- Medio kilo de lágrimas de fantasma. Pregúntale a tu abuela si conoce alguno.
- Un pellizco de melancolía de ogro. Son difíciles de encontrar, suelen vivir en los cuentos, aunque podemos tener alguno de vecino.
- Cantar en voz alta. Al miedo le da mucha rabia.
- Hacer una mermelada u tomarla con rebanadas de gritos.
LA ESPERANZA
Una Línea
El horizonte es una línea que separa el cielo de la tierra y nos enseñaque podemos mirar muy lejos. Parece un espejismo porque nunca puedes alcanzarlo, en eso consiste el truco. Nadie sabe quién lo pintó, sólo sabemos que siempre está ahí, por mucho que haya una ciudad encima, unas montañas o un bosque. Se pude mirar desde una ventana, aunque se recomienda salir al campo para verla, cierra los ojos; entonces sabrás que lo que está cerca o lejos depende de ti. Al abrirlos, verás que el horizonte es una línea que une el cielo con la tierra.
Receta para no perder la esperanza
- Utilizar todo lo que esté a mano.
- Hacer dos maletas. Una, para meter lo que queremos llevar. Otra para lo demás. Solo nos llevamos la primera.
- En momentos de flaqueza se recomienda los suspiros, hacen cosquillas en la lengua.
- Llevar una botella de agua y un bocadillo, se puede utilizar un poco de fe (está muy rica y no pesa).
- Volver a dormir a casa y comenzar de nuevo al día siguiente.
Había una vez tres cerditos que eran hermanos y se fueron por el mundo a conseguir fortuna.
El más grande les dijo a sus hermanos que sería bueno que se pusieran a construir sus propias casas para estar protegidos.
A los otros dos les pareció una buena idea, y se pusieron manos a la obra, cada uno construyo su casita.
– La mía será de paja – dijo el más pequeño-, la paja es blanda y se puede sujetar con facilidad.
Terminaré muy pronto y podré ir a jugar.
El hermano mediano decidió que su casa sería de madera:
– Puedo encontrar un montón de madera por los alrededores – explicó a sus hermanos, – Construiré mi casa en un santiamén con todos estos troncos y me iré también a jugar.
El mayor decidió construir su casa con ladrillos. – Aunque me cueste mucho esfuerzo, será muy fuerte y resistente, y dentro estaré a salvo del lobo. Le pondré una chimenea para asar las bellotas y hacer caldo de zanahorias.
Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los cerditos cantaban y bailaban en la puerta, felices por haber acabado con el problema:
-¡Quién teme al Lobo Feroz, al Lobo, al Lobo!
– ¡Quién teme al Lobo Feroz, al Lobo Feroz!
Detrás de un árbol grande apareció el lobo, rugiendo de hambre y gritando:
– Cerditos, ¡me los voy a comer!
Cada uno se escondió en su casa, pensando que estaban a salvo, pero el Lobo Feroz se encaminó a la casita de paja del hermano pequeño y en la puerta aulló:
– ¡Cerdito, ábreme la puerta!
– No, no, no, no te voy a abrir.
– Pues si no me abres… ¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré!
Y sopló con todas sus fuerzas, sopló y sopló y la casita de paja se vino abajo.
El cerdito pequeño corrió lo más rápido que pudo y entró en la casa de madera del hermano mediano.
– ¡Quién teme al Lobo Feroz, al Lobo, al Lobo!
– ¡Quién teme al Lobo Feroz, al Lobo Feroz! – cantaban desde dentro los cerditos.
De nuevo el Lobo, más enfurecido que antes al sentirse engañado, se colocó delante de la puerta y comenzó a soplar y soplar gruñendo:
– ¡Cerditos, abridme la puerta!
– No, no, no, no te vamos a abrir. – Pues si no me abrís… ¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré!
La madera crujió, y las paredes cayeron y los dos cerditos corrieron a refugiarse en la casa de ladrillo de su hermano mayor.
– ¡Quién teme al Lobo Feroz, al Lobo, al Lobo!
– ¡Quién teme al Lobo Feroz, al Lobo Feroz! – cantaban desde dentro los cerditos.
El lobo estaba realmente enfadado y hambriento, y ahora deseaba comerse a los Tres Cerditos más que nunca, y frente a la puerta dijo:
– ¡Cerditos, abridme la puerta!
– No, no, no, no te vamos a abrir.
– Pues si no me abrís… ¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré!
Y se puso a soplar tan fuerte como el viento de invierno. Sopló y sopló, pero la casita de ladrillos era muy resistente y no conseguía derribarla.
Decidió trepar por la pared y entrar por la chimenea.
Se deslizó hacia abajo…
Y cayó en el caldero donde el cerdito mayor estaba hirviendo sopa de nabos.
Escaldado y con el estómago vacío salió huyendo hacia el lago.
Los cerditos no lo volvieron a ver.
El mayor de ellos regañó a los otros dos por haber sido tan perezosos y poner en peligro sus propias vidas, y si algún día vais por el bosque y veis tres cerdos, sabréis que son los Tres Cerditos porque les gusta cantar:
– ¡Quién teme al Lobo Feroz, al Lobo, al Lobo!
– ¡Quién teme al Lobo Feroz, al Lobo Feroz!
*****
CUENTO MONGOL
LA DERROTA DEL REY
Ésta era una vez el rey de un país que hizo colgar un aviso un día:
–Al niño capaz de decirme una buena mentira le daré un granpremio–.
Oyeron esto los nobles y oficiales de la corte, y fueron sus hijos a contar toda clase de mentiras al rey, pero ninguna le agradaba. En el mismísimo final se apareció un muchacho pobre.
–Y tú, ¿a qué has venido? –preguntóle el rey.
–Mi padre me mandó a que cobrara una deuda que Su Majestad tiene con él.
–Con tu padre no hay ninguna deuda, tú mientes –contestó el rey.
–Si realmente he mentido, si le he dicho algo falto de fundamento, entrégueme entonces el premio.
El rey se dio cuenta del ardid y repuso con prontitud:
–Me parece que todavía no has dicho ninguna mentira.
–Si yo no he mentido, entonces pague su deuda –acometió el muchacho. Al rey no le quedó más remedio que mandarlo a casa entregándole oro y frutas como había prometido.
LA LÁGRIMA
ADAM I HAVA – Cuento sefardí en Ladino.
El Senyor del mundo vido a Adam i Hava asentados en un kanton, muy tristes por averle desovedesido i arrepentidos de lo ke avian echo.
Apiyadandose de eyos, de verlos ansi, tristes i abatidos, les disho:»Mis ijos, vos djuzgi i vos kastegi por lo ke izitesh, i tambyen vos arondji de este tan maraviyozo lugar yamado Ganeden, onde estuvitesh i gozatesh de todo lo bueno.
Despues de aver bivido repozados i kontentes, vos aspera agora en este mundo, muncho mal i estrechuras tambien, koza ke asta agora no saviash lo ke es. Ma kero ke sepash ke malgrado vuestra kulpa, mi kerensya i mersed enverso vozotros no menguo, i nunka kedare de kudyar i protejarvos.
Saviendo muy byen ke vos asperan munchas amarguras i sufriensas en la vida, desidi de kitar de mi trezoro, esta koza presyoza, esta perla yamada lagrima, i regalarvola.
Kuando akontesera algo i estaresh tristes, tendresh pena en el korason i en la alma, entonses de vuestros ojos kaeran lagrimas ke alivyanaran la pena i el pezgo de vuestra sufriyensa, i ansi vos sentiresh un poko mijor i la pena no sera tan pezgada..
Apenas el Senyor del mundo eskapo de dezirles esto, ke tanto se emosyonaron, Adam i Hava, les empeso a kayer de sus ojos, lagrimas ke se eskuryeron sovre sus karas i kayeron en basho.
Estas fueron las primeras lagrimas de la persona ke mojaron la tierra, i kuando despues por alguna razon o otra les kaiya lagrimas de sus ojos, eyos se kalmavan i la esperansa les tornava demuevo. Estas lagrimas ke el santo bendicho El regalo a Adam i Hava, kedaron despues para sus ijos i los ijos de sus ijos, para sus desendyentes, para syempre i syempre.
No ay dingun otro kriado en el mundo ke yora i le kayen lagrimas komo la persona. El manadero de lagrimas ke se topa en los ojos de kada uno i uno de mozotros es para alivyanar muestra pena i muestra tristeza, porke jeneralmente una persona despues de aver yorado se syente muncho mas kalmo i repozado.
Kontado por KAMELIA SHAHAR (ke este en Ganeden)
Eskrito por Benni Agudo, New York
***
EL CIRCULO DEL 99
Había una vez un judío cortesano. Vivía en un gran castillo, lleno de habitaciones, grandes jardines y mucho lujo. Sin embargo, este hombre, como muchos otros, tenía un problema: no se sentía feliz.
A pesar de ser el cortesano del rey y tener mucha fortuna y gran prestigio sentía que le faltaba algo. Nunca estaba contento con lo que tenía.
En el castillo trabajaba un hombre que siempre estaba alegre; realizaba sus tareas con placer y en su rostro se dibujaba una eterna sonrisa.
Al encontrarse con él, el cortesano se preguntaba siempre cómo podía ser que un hombre así, tan pobre y con un trabajo tan humilde, se sienta feliz.
Un buen día, comentó el asunto con uno de sus consejeros: -«No entiendo cómo este obrero puede sentirse feliz. No lo he visto nunca enojado, en su cara siempre hay dibujada una sonrisa.»
«Lo que sucede, mi señor, es que este hombre no ha ingresado al «círculo del 99″: es por esto que él es feliz», contestó el consejero.
– «¿Y qué es el «círculo del 99»? – preguntó el cortesano. muy extrañado.
– «Se lo voy a demostrar.» – dijo el consejero con firmeza. – «Hoy a la noche, cuando el obrero llegue a su casa, dejaremos en su puerta una bolsa con 99 monedas de oro. El resto lo comprobará Usted por su cuenta.»
Y así sucedió. Por la noche, cuando el sirviente se encontraba en su humilde casa, feliz., con su esposa y sus hijos, el cortesano y el consejero golpearon en la puerta del pobre hombre y dejaron en el suelo la bolsa con las 99 monedas. Rápidamente se escondieron detrás de un árbol y observaron todo lo que sucedía en la casa.
El hombre abrió la puerta, miró hacia un lado y hacia el otro, pero no vio a nadie. Sin embargo, encontró en el suelo una bolsa que parecía no pertenecer a nadie. La recogió del suelo y la llevó a su casa. Junto a su mujer y a sus hijos comenzó a abrirla, muy extrañado por lo que estaba sucediendo.
Al ver el contenido, comenzó a llorar de alegría, ¡una bolsa con monedas de oro! ¡Qué bien le venía este regalo! A partir de ese momento no tendrá más preocupaciones, sus hijos podrán vestir y comer como los ricos, y su mujer se comprará las mejores ropas. Irán de paseo todos los días, y serán aún más felices.
Pero en ese momento decidió contar las monedas, para saber cuán grande era su fortuna. Y comenzó con la cuenta: una, dos noventa y ocho, noventa y nueve…
El hombre se puso furioso, no podía creer lo que estaba pasando.
«¡Me robaron una moneda!», – comenzó a gritar. – «¡No hay justicia en este mundo! ¡Alguien se llevó mi moneda!»
Y fue en ese instante cuando el hombre entró en el «círculo del 99».
La expresión de su cara cambió, la eterna sonrisa se transformó en una mueca de bronca y odio, y la sensación de felicidad desapareció para siempre.
En el trabajo, el pobre hombre ya no sonreía ni era amable con la gente, hasta con el cortesano se mostraba hostil.
Un buen día, el cortesano le preguntó qué le ocurría, ¿por qué andaba siempre con esa expresión tan triste en su cara?
«Y qué crees tú, ¿que debo andar siempre contento?» – dijo casi gruñendo. «Yo no soy tu bufón. Hago mi trabajo, y por eso me pagan, pero nadie puede obligarme a estar alegre.»
Frente a esta contestación tan agresiva, el cortesano se ofendió mucho y pronto comprendió lo que significaba pertenecer al «círculo del 99». Ese pobre obrero vivió el resto de su vida creyendo que le faltaba una moneda para ser feliz. Y él, el cortesano con tantos recursos y tanto prestigio, vivía de la misma manera, creyendo que siempre le faltaría algo para sentirse completamente feliz.
**************
NASREDDÍN o NASRUDÍN HOCCA.
Personaje mítico de la tradición popular Sufí, una especie de antihéroe del islam, cuyas historias sirven para ilustrar o introducir las enseñanzas sufíes, que se supone vivió en una época indeterminada entre los siglos XIII y XV.
LA PESTE
Una caravana de mercaderes y peregrinos atravesaban lentamente el desierto. De pronto, a lo lejos, apareció un veloz jinete que surcaba las arenas como si su caballo llevara alas.
Cuando aquel extraño jinete se acercó, todos los miembros de la caravana pudieron contemplar, con horror, su esquelética figura que apenas si se detuvo junto a ellos. Tras una breve conversación lo comprendieron todo.
Era la Peste que se dirigía a Damasco, ansiosa de segar vidas y sembrar la muerte.
— ¿Adónde vas tan deprisa? –le preguntó el jefe.
— A Damasco. Allí pienso cobrarme un millar de vidas.
Y antes de que los mercaderes pudieran reaccionar, ya estaba cabalgando de nuevo. Le siguieron con la vista hasta que sólo fue un punto perdido entre la inmensidad de las dunas.
Semanas después la caravana llegó a Damasco. Tan sólo encontró tristeza, lamentos y desolación. La Peste se había cobrado cerca de 50.000 vidas. En todas las casas había algún muerto que llorar, niños y ancianos, muchachas, jóvenes…
El jefe de la caravana se llenó de rabia e impotencia. La Peste le había dicho que iba a cobrarse un millar de vidas… sin embargo había causado una gran mortandad.
Cuando tiempo después, dirigiendo otra caravana por el desierto, el jefe volvió a encontrarse con la Peste, le dijo con actitud de reproche:
— ¡Ya sé que en Damasco te cobraste 50.000 vidas, no el millar que me habías dicho! No sólo causas la muerte, sino que además tus palabras están llenas de falsedad.
— No –respondió la Peste con energía-, yo siempre soy fiel a mi palabra. Yo sólo acabé con mil vidas. El resto se las llevó el Miedo.
EL BEDUINO ENAMORADO
Un joven beduino, vagando en el desierto, vino a parar cerca de un pozo junto al cual se encontraba para sacar agua una muchacha guapa como la luna llena. El joven beduino se le acercó y le dijo:
— ¡Estoy perdidamente enamorado de ti!
La joven le responde:
— Cerca de la fuente hay otra muchacha tan guapa que yo no soy digna de ser su sierva.
El joven beduino giró enseguida la cabeza y se puso a buscarla: No había nadie.
Entonces la muchacha exclamó:
— ¡Qué hermosa es la sinceridad y qué fea es la mentira! Dices amarme y basta que yo te hable de otra mujer para hacerte girar la cabeza y buscarla desesperadamente.
LA VERDAD… ¿ES LA VERDAD?
El rey había entrado en un estado de honda reflexión durante los últimos días. Pensativo y ausente se preguntaba por qué los seres humanos no eran mejores. Sin poder resolver este interrogante, pidió que trajeran a su presencia a un ermitaño que moraba en un bosque cercano y que llevaba años dedicado a la meditación, habiendo cobrado fama de sabio y ecuánime.
Sólo porque se lo exigieron, el eremita abandonó la inmensa paz del bosque.
Frente al rey le preguntó que deseaba de él y éste le respondió:
–He oído hablar mucho de ti. Sé que apenas hablas, que no gustas de honores ni placeres, que no haces diferencia entre un trozo de oro y uno de arcilla, pero todos dicen que eres un sabio.
–La gente dice, señor -repuso indiferente el ermitaño.
–A propósito de la gente quiero preguntarte: ¿Cómo puedo lograr que la gente sea mejor?
–Puedo decirle, señor, que las leyes por sí mismas no bastan para lograrlo. El ser humano tiene que cultivar ciertas actitudes y practicar ciertos métodos para alcanzar la verdad de orden superior y esta verdad, tenga por seguro, que tiene muy poco que ver con la verdad ordinaria.
El rey se quedó dubitativo y replicó:
–De lo que no hay duda, ermitaño, es de que yo, al menos, puedo lograr que la gente diga la verdad.
El eremita sonrió levemente y nada dijo.
Después de la entrevista y para demostrarlo, el rey decidió establecer un patíbulo en el puente que servía de acceso a la ciudad. Un escuadrón a las órdenes de un capitán revisaría a todo aquel que quisiera entrar, con una orden: “Toda persona que pretendiera acceder a la ciudad sería previamente interrogada. Si decía la verdad entraría sin problema, pero si mentía, sería inmediatamente ahorcada”.
Amanecía. El ermitaño, tras meditar toda la noche, se puso en marcha hacia la ciudad. Caminando con lentitud avanzó hacia el puente. El capitán se interpuso en su camino y le preguntó:
–¿Adónde vas?
–Voy camino de la horca para que me podáis ahorcar.
–No lo creo –respondió el capitán.
–Pues bien, si he mentido, ahorcadme.
–Pero si te ahorcamos por haber mentido -repuso el capitán-, habremos convertido en cierto lo que has dicho y, en ese caso, no te habremos ahorcado por mentir, sino por decir la verdad.
–Así es -afirmó el ermitaño-.
Ahora usted sabe lo que es la verdad…
¡Su verdad!
EL EREMITA ASTUTO
Era un eremita de muy avanzada edad. Sus cabellos eran blancos como la espuma, y su rostro aparecía surcado con las profundas arrugas de más de un siglo de vida. Pero su mente continuaba siendo sagaz y despierta y su cuerpo flexible como un lirio.
Sometiéndose a toda suerte de disciplinas y austeridades, había obtenido un asombroso dominio sobre sus facultades y desarrollado portentosos poderes psíquicos. Pero, a pesar de ello, no había logrado debilitar su arrogante ego.
La muerte no perdona a nadie, y cierto día, Yama, el Señor de la Muerte, envió a uno de sus emisarios para que atrapase al eremita y lo condujese a su reino.
El ermitaño, con su desarrollado poder clarividente, intuyó las intenciones del emisario de la muerte y, experto en el arte de la ubicuidad, proyectó treinta y nueve formas idénticas a la suya.
Cuando llegó el emisario de la muerte, contempló, estupefacto, cuarenta cuerpos iguales y, siéndole imposible detectar el cuerpo verdadero, no pudo apresar al astuto eremita y llevárselo consigo. Fracasado el emisario de la muerte, regresó junto a Yama y le expuso lo acontecido.
Yama, el poderoso Señor de la Muerte, se quedó pensativo durante unos instantes. Acercó sus labios al oído del emisario y le dio algunas instrucciones de gran precisión.
Una sonrisa asomó en el rostro habitualmente circunspecto del emisario, que se puso seguidamente en marcha hacia donde habitaba el ermitaño.
De nuevo, el eremita, con su tercer ojo altamente desarrollado y perceptivo, intuyó que se aproximaba el emisario. En unos instantes, reprodujo el truco al que ya había recurrido anteriormente y recreó treinta y nueve formas idénticas a la suya.
El emisario de la muerte nuevamente se encontró con cuarenta formas iguales.
Siguiendo las instrucciones de Yama, exclamó:
–Muy bien, pero que muy bien. !Qué gran proeza!
Y tras un breve silencio, agregó:
–Pero, indudablemente, hay un pequeño fallo.
Entonces el eremita, herido en su orgullo, se apresuró a preguntar:
–¿Cuál?
Y el emisario de la muerte pudo atrapar el cuerpo real del ermitaño y conducirlo sin demora a las tenebrosas esferas de la muerte.
LA LLAVE DE LA FELICIDAD
Dios al sentirse solo decidió crear unos seres que pudieran hacerle compañía. Pero cierto día, estos seres hallaron la llave de la felicidad encontrando el camino hacia lo divino y se reabsorbieron en Él.
Dios quedó nuevamente solo y triste. Entonces pensó que había llegado el momento de crear al ser humano, pero temió que éste pudiera descubrir la llave de la felicidad, encontrar el camino hacia Él y volver a quedarse solo. Siguió reflexionando dónde podría ocultarla. Tendría que esconderla en un lugar recóndito.
Primero pensó en el fondo del mar, luego en una caverna de los Himalayas, después en un remotísimo confín del espacio sideral. Pero no se sintió satisfecho con ninguno de estos lugares.
Pensó que el hombre terminaría descendiendo a lo más profundo de los océanos, o que tarde o temprano hallaría la gruta de los Himalayas, o que un día exploraría el universo entero encontrándola. ¿Dónde ocultarla?
De repente, se le ocurrió el único lugar en el que el hombre no buscaría.
De esa forma creó al ser humano y en su interior colocó la llave de la felicidad.
LOS GRANJEROS … A LOS QUE SE LES DABAN BIEN LOS NÚMEROS
De entre todos los pueblos que el mula Nasrudin visitó en sus viajes, había uno que era especialmente famoso porque a sus habitantes se les daban muy bien los números. Nasrudin encontró alojamiento en la casa de un granjero. A la mañana siguiente se dio cuenta de que el pueblo no tenía pozo. Cada mañana, alguien de cada familia del pueblo cargaba uno o dos burros con garrafas de agua vacías y se iban a un riachuelo que estaba a una hora de camino, llenaban las garrafas y las llevaban de vuelta al pueblo, lo que les llevaba otra hora más.
«¿No sería mejor si tuvieran agua en el pueblo?», preguntó Nasrudin al granjero de la casa en la que se alojaba. «¡Por supuesto que sería mucho mejor!», dijo el granjero. «El agua me cuesta cada día dos horas de trabajo para un burro y un chico que lleva el burro. Eso hace al año mil cuatrocientas sesenta horas, si cuentas las horas del burro como las horas del chico. Pero si el burro y el chico estuvieran trabajando en el campo todo ese tiempo, yo podría, por ejemplo, plantar todo un campo de calabazas y cosechar cuatrocientas cincuenta y siete calabazas más cada año.»
«Veo que lo tienes todo bien calculado», dijo Nasrudin admirado. «¿Por qué,entonces, no construyes un canal para traer el agua del río?»
«¡Eso no es tan simple!», dijo el granjero. «En el camino hay una colina que deberíamos atravesar. Si pusiera a mi burro y a mi chico a construir un canal en vez de enviarlos por el agua, les llevaría quinientos años si trabajasen dos horas al día. Al menos me quedan otros treinta años más de vida, así que me es más barato enviarles por el agua.»
«Sí, ¿pero es que serías tú el único responsable de construir un canal? Son muchas familias en el pueblo.»
«Claro que sí», dijo el granjero. «Hay cien familias en el pueblo. Si cada
familia enviase cada día dos horas un burro y un chico, el canal estaría hecho
en cinco años. Y si trabajasen diez horas al día, estaría acabado un año.»
«Entonces, ¿por qué no se lo comentas a tus vecinos y les sugieres que todos juntos construyáis el canal?
«Mira, si yo tengo que hablar de cosas importantes con un vecino, tengo que invitarle a mi casa, ofrecerle té y halva, hablar con él del tiempo y de la
nueva cosecha, luego de su familia, sus hijos, sus hijas, sus nietos. Después le
tengo que dar de comer y después de comer otro té y él tiene que preguntarme
entonces sobre mi granja y sobre mi familia para finalmente llegar con
tranquilidad al tema y tratarlo con cautela. Eso lleva un día entero. Como somos
cien familias en el pueblo, tendría que hablar con noventa y nueve cabezas de
familia. Estarás de acuerdo conmigo que yo no puedo estar noventa y nueve días
seguidos discutiendo con los vecinos. Mi granja se vendría abajo. Lo máximo que
podría hacer sería invitar a un vecino a mi casa por semana. Como un año tiene
sólo cincuenta y dos semanas, eso significa que me llevaría casi dos años hablar
con mis vecinos. Conociendo a mis vecinos como les conozco, te aseguro que todos
estarían de acuerdo con hacer llegar el agua al pueblo, porque todos ellos son
buenos con los números. Y como les conozco, te digo, que cada uno prometería
participar si los otros participasen también. Entonces, después de dos años,
tendría que volver a empezar otra vez desde el principio, invitándoles de nuevo
a mi casa y diciéndoles que todos están dispuestos a participar.
» «Vale», dijo Nasrudin, «pero entonces en cuatro años estarías preparados para comenzar el trabajo. ¡Y al año siguiente, el canal estaría construido!»
«Hay otro problema», dijo el granjero. «Estarás de acuerdo conmigo que una vez que el canal esté construido, cualquiera podrá ir por agua, tanto como si ha o no contribuido con su parte de trabajo correspondiente.»
«Lo entiendo», dijo Nasrudin . «Incluso si quisierais, no podríais vigilar todo el canal.»
«Pues no», dijo el granjero. «Cualquier caradura que se hubiera librado de
trabajar, se beneficiaría de la misma manera que los demás y sin coste alguno.»
«Tengo que admitir que tienes razón», dijo Nasrudin.
«Así que como a cada uno de nosotros se nos dan bien los números, intentaremos escabullirnos. Un día el burro no tendrá fuerzas, el otro el chico de alguien tendrá tos, otro la mujer de alguien estará enferma, y el niño, Y con el burro tendrán que ir a buscar al médico.
Y como cada uno de nosotros sabe que los demás no harán lo que deben, ninguno
mandará a su burro o a su chico a trabajar. Así, la construcción del canal ni
siquiera se empezará.»
«Tengo que reconocer que tus razones suenan muy convincentes», dijo Nasrudin.
Se quedó pensativo por un momento, pero de repente exclamó: «Conozco un pueblo al otro lado de la montaña que tiene el mismo problema que ustedes tienen. Pero ellos tienen un canal desde hace ya veinte años.»
«Efectivamente», dijo el granjero,
«pero a ellos no se les dan bien los números.»
LA MUJER PERFECTA
Nasrudin conversaba con un amigo.
– Entonces, ¿Nunca pensaste en casarte?
– Sí pensé -respondió Nasrudin. -En mi juventud, resolví buscar a la mujer
perfecta. Crucé el desierto, llegué a Damasco, y conocí una mujer muy
espiritual y linda; pero ella no sabía nada de las cosas de este mundo.
Continué viajando, y fui a Isfahan; allí encontré una mujer que conocía el
reino de la materia y el del espíritu, pero no era bonita.
Entonces resolví ir hasta El Cairo, donde cené en la casa de una moza bonita,
religiosa, y conocedora de la realidad material.
– ¿Y por qué no te casaste con ella?
– ¡Ah, compañero mío! Lamentablemente ella también quería un hombre perfecto.
***
EL COSTO DE APRENDER
Nasrudín decidió que podía beneficiarse aprendiendo algo nuevo y fue a visitar
a un renombrado maestro de música:
– ¿Cuánto cobra usted para enseñarme a tocar la flauta? – preguntó Nasrudín.
– Tres piezas de plata el primer mes; después una pieza de plata por mes,
– contestó el maestro.
-¡Perfecto! – dijo Nasrudín; – comenzaré en el segundo mes.
EL ERUDITO
Mulla Nasrudin consiguió trabajo de barquero. Cierto dia, transportando a un erudito, el hombre le pregunta:
-¿Conoce usted la gramática?
-No, en absoluto – responde Nasrudin.
– Bueno permítame decirle que ha perdido usted la mitad de su vida – replica con desdén el erudito.
Poco después, el viento comienza a soplar y la barca esta a punto de ser tragada por las olas. Justo antes de irse a pique, el Mulla pregunta a su pasajero:
– ¿Sabe usted nadar?
– ¡No! – contesta, aterrorizado, el erudito.
Bueno, ¡permítame decirle que ha perdido usted toda su vida!
***

LAS APARIENCIAS
Cuenta el sufi Mula Nasrudin que cierta vez asistió a una casa de baños
pobremente vestido, y lo trataron de regular a mal y ya para salir dejó una
moneda de oro de propina.
A la semana siguiente fue ricamente vestido y se desvivieron para
atenderlo…y dejó una moneda de cobre, diciendo:
-Esta es la propina por el trato de la semana pasada y la de la semana pasada,
por el trato de hoy.
¿Saben de qué les voy a hablar?
Esta historia comienza cuando Nasrudin llega a un pequeño pueblo en algún lugar
lejano de Medio Oriente.
Era la primera vez que estaba en ese pueblo y una multitud se había reunido en
un auditorio para escucharlo. Nasrudin, que en verdad no sabia que decir, porque
él sabía que nada sabía, se propuso improvisar algo y así intentar salir del
atolladero en el que se encontraba.
Entró muy seguro y se paró frente a la gente. Abrió las manos y dijo:
-Supongo que si ustedes están aquí, ya sabrán que es lo que yo tengo para
decirles.
La gente dijo:
-No… ¿Qué es lo que tienes para decirnos? No lo sabemos ¡Háblanos! ¡Queremos escucharte!
Nasrudin contestó:
-Si ustedes vinieron hasta aquí sin saber que es lo que yo vengo a decirles, entonces no están preparados para escucharlo.
Dicho esto, se levantó y se fue.
La gente se quedó sorprendida. Todos habían venido esa mañana para escucharlo y
el hombre se iba simplemente diciéndoles eso. Habría sido un fracaso total si no
fuera porque uno de los presentes -nunca falta uno- mientras Nasrudin se
alejaba, dijo en voz alta:
-¡Qué inteligente!
Y como siempre sucede, cuando uno no entiende nada y otro dice «¡qué
inteligente!», para no sentirse un idiota uno repite: «¡si, claro, qué
inteligente!». Y entonces, todos empezaron a repetir:
-Qué inteligente.
-Qué inteligente.
Hasta que uno añadió:
-Si, qué inteligente, pero… qué breve.
Y otro agrego:
-Tiene la brevedad y la síntesis de los sabios. Porque tiene razón. ¿Cómo
nosotros vamos a venir acá sin siquiera saber qué venimos a escuchar? Qué
estúpidos que hemos sido. Hemos perdido una oportunidad maravillosa. Qué
iluminación, qué sabiduría. Vamos a pedirle a este hombre que dé una segunda
conferencia.
Entonces fueron a ver a Nasrudin. La gente había quedado tan asombrada con lo
que había pasado en la primera reunión, que algunos habían empezado a decir que
el conocimiento de Él era demasiado para reunirlo en una sola conferencia.
Nasrudin dijo:
-No, es justo al revés, están equivocados. Mi conocimiento apenas alcanza para una conferencia. Jamás podría dar dos.
La gente dijo:
-¡Qué humilde!
Y cuanto más Nasrudin insistía en que no tenia nada para decir, con mayor razón
la gente insistía en que querían escucharlo una vez más. Finalmente, después de
mucho empeño, Nasrudin accedió a dar una segunda conferencia.
Al día siguiente, el supuesto iluminado regresó al lugar de reunión, donde había
más gente aún, pues todos sabían del éxito de la conferencia anterior. Nasrudin
se paró frente al público e insistió con su técnica:
-Supongo que ustedes ya sabrán que he venido a decirles.
La gente estaba avisada para cuidarse de no ofender al maestro con la infantil
respuesta de la anterior conferencia; así que todos dijeron:
-Si, claro, por supuesto lo sabemos. Por eso hemos venido.
Nasrudin bajó la cabeza y entonces añadió:
-Bueno, si todos ya saben qué es lo que vengo a decirles, yo no veo la necesidad de repetir.
Se levantó y se volvió a ir.
La gente se quedó estupefacta; porque aunque ahora habían dicho otra cosa, el
resultado había sido exactamente el mismo. Hasta que alguien, otro alguien,
gritó:
-¡Brillante!
Y cuando todos oyeron que alguien había dicho «¡brillante!», el resto comenzó a
decir:
-¡Si, claro,este es el complemento de la sabiduría de la conferencia de ayer!
-Qué maravilloso
-Qué espectacular
-Qué sensacional, qué bárbaro
Hasta que alguien dijo:
-Si, pero… mucha brevedad.
-Es cierto- se quejó otro
-Capacidad de síntesis- justificó un tercero.
Y en seguida se oyó:
-Queremos más, queremos escucharlo más. ¡Queremos que este hombre nos de más de su sabiduría!
Entonces, una delegación de los notables fue a ver a Nasrudin para pedirle que
diera una tercera y definitiva conferencia. Nasrudin dijo que no, que de ninguna
manera; que él no tenia conocimientos para dar tres conferencias y que, además,
ya tenia que regresar a su ciudad de origen.
La gente le imploró, le suplicó, le pidió una y otra vez; por sus ancestros, por
su progenie, por todos los santos, por lo que fuera. Aquella persistencia lo
persuadió y, finalmente, Nasrudin aceptó temblando dar la tercera y definitiva
conferencia.
Por tercera vez se paró frente al publico, que ya eran multitudes, y les dijo:
-Supongo que ustedes ya sabrán de qué les voy a hablar.
Esta vez, la gente se había puesto de acuerdo: sólo el intendente del poblado
contestaría. El hombre de primera fila dijo:
-Algunos si y otros no.
En ese momento, un largo silencio estremeció al auditorio. Todos, incluso los
jóvenes, siguieron a Nasrudin con la mirada.
Entonces el maestro respondió:
-En ese caso, los que saben… cuéntenles a los que no saben.
Se levantó y se fue.
LA SOPA DE PATO
Cierto dia, un campesino fue a visitar a Nasrudin, atraído por la gran fama de este y deseoso de ver de cerca al hombre mas ilustre del país. Le llevo como regalo un magnifico pato.
El Mulla, muy honrado, invito al hombre a cenar y pernoctar en su casa. Comieron una exquisita sopa preparada con el pato. A la mañana siguiente, el campesino regreso a su campiña, feliz de haber pasado algunas horas con un personaje tan importante.
Algunos días mas tarde, los hijos de este campesino fueron a la ciudad y a su regreso pasaron por la casa de Nasrudin.
– Somos los hijos del hombre que le regalo un pato – se presentaron.
Fueron recibidos y agasajados con sopa de pato.
Una semana después, dos jóvenes llamaron a la puerta del Mulla.
– ¿Quienes son ustedes?
– Somos los vecinos del hombre que le regalo un pato.
El Mulla empezó a lamentar haber aceptado aquel pato. Sin embargo, puso al mal tiempo buena cara e invito a sus huéspedes a comer.
A los ocho días, una familia completa pidió hospitalidad al Mulla.
– Y ustedes ¿quienes son?
– Somos los vecinos de los vecinos del hombre que le regalo un pato.
Entonces el Mullah hizo como si se alegrara y los invito al comedor. Al cabo de un rato, apareció con una enorme sopera llena de agua caliente y lleno cuidadosamente los tazones de sus invitados. Luego de probar el liquido, uno de ellos exclamo:
– Pero …. ¿que es esto, noble señor? ¡Por Ala que nunca habíamos visto una sopa tan desabrida!
Mulla Nasrudin se limito a responder:
– Esta es la sopa de la sopa de la sopa de pato que con gusto les ofrezco a ustedes, los vecinos de los vecinos de los vecinos del hombre que me regalo el pato.
En un momento dado, existe una verdad. Enseguida, todos la quieren conocer, pero reciben la versión de la versión de la verdad. Y en el fondo, nada pueden aprender de ella.
Ciertas verdades son la sopa en la cual no hay ni sombra del pato.
El Mulla estaba pensando en voz alta.
– ¿Como se si estoy vivo o muerto?
– No seas necio – dijo su esposa – si estuvieras muerto, tus miembros estarían fríos.
Poco tiempo después, Nasrudin se encontraba en el bosque cortando leña. Era pleno invierno. De repente se dio cuenta de que tenia fríos las manos y los pies.
Indudablemente estoy muerto – pensó – de modo que debo interrumpir mi trabajo. Los cadáveres no van por ahi caminando, se tendió sobre la hierba.
Pronto llego una manada de lobos y empezó a atacar al asno de Nasrudin, que estaba atado a un árbol.
– Vamos, continuad, aprovechaos de un hombre muerto – dijo Nasrudin sin moverse – pero si estuviera vivo, no os permitiría estas libertades con mi asno !
***
Nasrudín visita la India. Cuento
El célebre y contradictorio personaje sufí Mulla Nasrudín visitó la India. Llegó a Calcuta y comenzó a pasear por una de sus abigarradas calles. De repente vio a un hombre que estaba en cuclillas vendiendo lo que Nasrudín creyó que eran dulces, aunque en realidad se trataba de chiles picantes. Nasrudín era muy goloso y compró una gran cantidad de los supuestos dulces, dispuesto a darse un gran atracón. Estaba muy contento, se sentó en un parque y comenzó a comer chiles a dos carrillos. Nada más morder el primero de los chiles sintió fuego en el paladar. Eran tan picantes aquellos “dulces” que se le puso roja la punta de la nariz y comenzó a soltar lágrimas hasta los pies. No obstante, Nasrudín continuaba llevándose sin parar los chiles a la boca.
Estornudaba, lloraba, hacía muecas de malestar, pero seguía devorando los chiles. Asombrado, un paseante se aproximó a él y le dijo:
–Amigo, ¿no sabe que los chiles sólo se comen en pequeñas cantidades?
Casi sin poder hablar, Nasrudín comento:
–Buen hombre, créeme, yo pensaba que estaba comprando dulces.
Pero Nasrudín seguía comiendo chiles. El paseante dijo:
–Bueno, está bien, pero ahora ya sabes que no son dulces. ¿Por qué sigues comiéndolos?
Entre toses y sollozos, Nasrudín dijo:
–Ya que he invertido en ellos mi dinero, no los voy a tirar.
*******************************
CUENTOS UZBEKOS
LA SANDÍA DE ORO
Erase una vez un hombre muy pobre que trabajaba de sol a sol para conseguir la mejor cosecha en su pequeña terruño.
Tenía familia pero no tenía dinero para que sus hijos fueran a estudiar.
La primavera llegaba y un día, cuando el hombre trabajaba en sus campos, vio una cigüeña volando que de repente caía al suelo rompiéndose las patas y las alas.
El hombre pobre la cogió y se la llevó a su casa para curarla.
Pasado el tiempo la cigüeña se recuperó y el hombre la soltó para que volviera a su nido.
Otro día, yendo como todos los días a su tierra a trabajar, volvió a ver a la cigüeña. El pájaro se acercó al campo y dejó caer unas semillas que llevaba en el pico.
El hombre las plantó y cuidó, y en unos días aparecieron unas hermosas plantas de sandía.
Al poco tiempo las sandias se hicieron muy grandes y maduraron. Entonces llamo a sus vecinos y parientes para que le ayudaran a recolectarlas.
Terminada la cosecha y ya en casa intentaron probar las sandias, pero les fue imposible cortarlas así que el hombre pobre fue a por un enorme cuchillo.
Fue grande la sorpresa de todos cuando del interior de las sandias empezó a salir mucho oro y piedras preciosas.
El hombre muy contento dijo a sus invitados:
– Amigos, desde hoy dejamos de ser pobres, podemos comer todo lo que queramos y nuestros hijos podrán ir a estudiar a la Madrassah, ahora somos ricos. Tomad, tomad hermanos hay mucho dinero, suficiente para todos.
Este hombre tenía un vecino muy rico, era codicioso y nunca ayudó a los pobres, por eso la gente del pueblo no le tenía mucha aprecio.
Un día el hombre rico se encontró con el que hombre pobre y le pregunto:
– ¿Cómo fue que te hiciste rico de repente?
– Oh, fue muy interesante. – Y le contó la historia de la cigüeña.
Después de conocer la historia el hombre rico fue a los cañaverales donde a veces aparecía la cigüeña y la esperó.
Cuando apareció volando cogió una gran piedra y se la lanzo a la cigüeña que cayó al suelo rompiéndose las patas y las alas. El hombre rico la recogió y se la llevó a su casa para curarle las heridas. Después de varios días el pájaro curado se marchó.
Al poco tiempo volvió con unas semillas de sandía en el pico y se las dio al hombre rico. Este las plantó y las cuidó hasta que crecieron, se pusieron muy gordas y maduraron.
Después de recoger los frutos llamó a sus parientes. Cuando fueron a cortar la sandia, de pronto, de dentro salieron un montón de avispas enormes que empezaron a picar al hombre rico y sus invitados.
El era un hombre codicioso y mentiroso y es por eso por lo que no podía ser tan rico como sus vecinos.
***
EL REY Y EL LORO
Érase una vez en un lejano país un rey que tenia un Loro. Pero el loro no podía hablar. Por eso el rey estaba siempre muy enfadado.
Un día les dijo a sus ministros:
– Si no encontráis a un hombre que pueda enseñar a hablar a mi loro, os mataré.
Los ministros tenían miedo de su cruel rey. Empezaron a buscar un hombre que pudiera enseñar al loro a hablar. Pero los habitantes del país se negaron porque muchos fueron asesinados al no querer ir a palacio. La gente que buscaba tranquilidad y una vida feliz, abandonó su casa y marchó a otro lugar.
En el país vecino vivía un hombre llamado Hotam. Era un hombre auténtico e inteligente. Oyó sobre lo que pasaba con el loro y viajó al reino del rey malhumorado diciéndole:
– Yo puedo enseñar a hablar a tu loro en 40 días, si confías en mi.
– De acuerdo, – dijo el rey – Te doy 40 días. Si me engañas te mataré.
Hotam se llevó el pájaro a su casa. Examinandolo se dio cuenta de que era sordo.
Entonces fue al mercado y lo vendió, comprando otro exactamente igual.
El primer día el loro dijo: “Buenos días majestad. ¿Como está usted?
Usted va a morir en unos días.”
El siguiente dijo: “¿Qué está comiendo? Debe comerlo todos los días. Si lo
encuentro en el mercado, se lo traeré.”
Y el tercero dijo: “¿Quién está viniendo a verle?
Si me encuentro con él, se lo mandaré.”
Después de 40 días Hotam cogió al loro y lo llevó al palacio.
En ese momento el rey estaba enfermo y se alegró de ver al loro. Lo esperaba desde hacia tiempo, deseaba hablar con él.
Entonces el loro dijo:
– “Buenos días majestad. ¿Como está usted?”.
– Oh!, cuando te ausentaste yo enfermé, respondió.
– “Usted va a morir en unos días” comentó el loro.
El rey se enfadó, pero el loro continuó:
– “¿Qué está comiendo?”
– Me envenenaron. – dijo el rey.
– “ Debe comerlo todos los días. Si lo encuentro en el mercado, se lo traeré.”
– ¡Cállate! Gritó el rey intentando matarlo, pero el loro continuó:
– “¿Quién está viniendo a verle?”
– El ángel de la muerte viene – respondió el rey con un hilo de voz.
– “Si me encuentro con él, se lo mandaré, no se preocupe. Puede que esté llegando en este momento.”
El rey enfurecido quería matar al pájaro, pero el loro escapó a través de una ventana. El rey furioso, persiguiéndole también se fue hacia la ventana pero resbaló cayendo al vació y estrellándose en el suelo, muriendo.
Los ciudadanos del reino oyeron sobre lo ocurrido y llamaron a Hotam para que fuera el nuevo rey y todos vivieron mucho tiempo y felices.
CUENTO TZELTAL